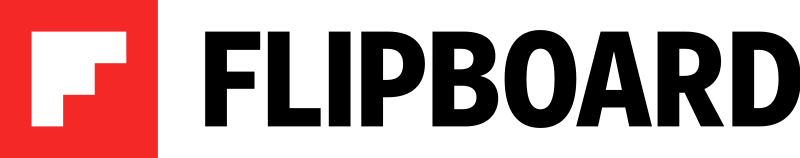Promotora cultural, docente, investigadora y escritora. Es licenciada en Historia del Arte y maestra en Estudios Humanísticos y Literatura Latinoamericana. Ha colaborado para distintos medios y dirige las actividades culturales de La Chula Foro Móvil, Mantarraya Ediciones y Hostería La Bota.
Flores para un pintor lombardo
Uno nunca es el mismo después de ser atrapado por el arte atemporal, inclasificable y eterno de Caravaggio.

Uno nunca es el mismo después de ser atrapado por el arte atemporal, inclasificable y eterno de Caravaggio.
Antaño, si recuerdo bien,
mi vida era un festín en el que se abrían
todos los corazones,
en el que todos los vinos hacían torrentes.
Una noche, senté a la Belleza
sobre mis rodillas.
-Y la encontré acerba-
Y la injurié.
Arthur Rimbaud
Tenía que escribir sobre él. Me ha obsesionado desde hace 20 años y uno no debe más que sucumbir a sus pasiones. Entregarse enteramente al placer, hasta rozar el dolor y, ahí, saborear la pena de haber sentido tanto, padecer en los bordes lacerados, lamerse las llagas y seguir hasta el límite angular de la razón y el romo de la vida que siempre, siempre se desliza, porque una vez creada, la vida no hace más que comenzar a huir, desaforada. Ya purificada el alma por la dicha, no puede permitirse el vaciado séptico del espíritu, sino renovar la gracia del disfrute poniendo a circular el deseo nuevamente. En ese estado de las cosas, el de la vida deseante, se deberá mantener inquieta el alma, andante a prisa para escapar de los antagonistas del placer: la duda, el arrepentimiento, la culpa. Eso, él lo sabía mejor que ningún otro de su tiempo y, quizá, sólo tan bien como más tarde lo hicieran Rimbaud o Camus. Por eso escribo sobre él: porque con él conocí la necesariamente afiebrada pasión por las carnaciones vivas, la vibración de las telas, los colores que bullen y emanan exudando toda la vida vivida en las sombras, todo lo que ocurre en la parte más oscura del ser que, sin duda, es más de lo que roza la luz que perfila el contorno de lo mostrado.
No fui yo quien huyó de la gloria de Roma a Nápoles, Malta, Siracusa, Messina, Palermo y Nápoles; no fui yo quien sintió la sangre hervir en las sienes y explotar en aquella puñalada mortal que salía, casi involuntariamente, de las yemas de los dedos, por culpa de la misma pasión de vida y cuerpo, que entonces fue pasión de ira y muerte. No fui yo quien murió oliendo el mar en Porto Ecole, delirando y sintiendo los órganos llegar a sus últimas consecuencias cuando, por fin, parecía que se conseguiría el perdón en un barco que arribó y se fue, sin él, pero cargado, para dicha mía, con una vida de telas, bastidores, historias y personas con las que se amasó un contubernio de largas horas, cuyas pieles fueron sutilmente acariciadas y violentamente tomadas por la mirada, para hurtar el alma y plasmarla en unos sencillos linos con la fortuna de haber caído en las irrefrenables manos de un verdadero alquimista, que los colmó de vida eterna. No, no fui yo. Pero tengo 38 años como él cuando murió y soy una de sus víctimas, subyugada por las obras y con un pedazo del ser atrapado, irremediablemente, entre las paredes que acogen sus faenas en fríos recintos de mármol y yeso.
Fui yo, en cambio, quien, más de una vez, caminó por largas horas, calles empedradas y empinadas, escalinatas interminables y mapas incomprensibles para llegar hasta lo que dejaron sus manos y ofrendar el alma como novicia desposada o sacerdotisa en trance, embriagada por aquellas maravillosas imágenes. Como él, quiero sentir la sangre que palpita dentro de las venas, los músculos en tensión y los tendones en hiper extensión, los poros exudando rabia, amor, agonía, miedo, fe; quiero ver, hacer y ser, a su imagen y semejanza, en el voltaje más alto posible, sin dejar nada pendiente, suspendido o velado, no por aquilatar poco la vida y jugar al equilibrismo en sus acantilados, sino justamente por amarla tanto que no es suficiente planear sobre el borde costero escarpado, sino zambullirse en sus aguas, sumergirse y beberla toda en insaciables tragos, aunque ello implique desfallecer en el acto.
Hasta aquí he llegado y se ha vuelto absolutamente necesario revelar el destinatario de estas palabras, que fue también el origen de la obsesión que las suscitó, ouroboro, esfuerzo eterno, ciclo que se perpetúa, pese a todo, por el efecto de lo verdaderamente bello. Escribo sobre ti, Michelangelo Merisi da Caravaggio, para ti esta y todas las lidias de mi mente teñida de cardenal, envuelta en el terciopelo de la puesta en escena definitiva de existir. Tú, detrás de todas las palabras, imágenes y lineas, en todos los puntos seguidos, suspensivos y finales, escarificación profunda de mi mente cuando más hiere, la adolescencia, cuando la estructura ósea del alma está a penas solidificándose y la fosa de las ideas es mollera que aún no cierra, porque falta el impulso decisivo del encuentro con la existencia. Lo fuiste todo: alma libre, casi herética, al acecho del placer de los cuerpos, las calles, la música y los elixires de la vida. Genio que reinventó la pintura desde la efervescencia eidética de la que fue parte, sin ser erudito, embebido en la filosofía poética, igualitaria y libre de Tommaso Campanella, a partir de la astronomía plagada de soles y planetas vivos de Giordano Bruno, a la par de la revolución científica y humana de Galileo Galilei, mirada telescópica del infinito en movimiento.
Piedra de toque en la estética barroca, punta de la lanza infalible de la Contrarreforma de Carlos Borromeo y Felipe Neri, alabado por la iglesia, pero viviendo absolutamente en contra de las doctrinas católicas de castidad, pobreza y obediencia, votos monásticos a los que contrapusiste el placer del cuerpo, la transformación de las monedas en deleite de toda índole y el desacato absoluto de parámetros morales o sociales que quisieran constreñir a lo único que debe acatarse siempre, sin excusas: el mandato de la razón propia, absolutamente autónoma e individual. Caravaggio, entonces, no fuiste un artista de opuestos perpendiculares, sino por igual un librepensador, que un devoto y conseguiste escapar a toda norma; aún hoy se contrapuntean opiniones porque hiciste cuanto dictaba tu alma, aunque parecieran contradicciones.
Caravaggio vivía en las calles y sus modelos provenían de ellas para, una vez llevando consigo el éter de la Italia de finales del siglo XVI e inicios del XVII, pasar largas horas de pintura al natural frente al modelo, sin apunte previo que diera paso a idealizaciones y pintando directamente con óleo, guiado solo por señales que en algunas obras alcanzan distinguirse como sutiles pentimenti. Prisa de pintar, urgencia de vivir, apremio de estremecer, avidez por sentir. Aplicaba una capa de óleo sobre otra, sin que la anterior se hubiera secado, generando una textura espesa y empastada que, luego, era cubierta con tempera de huevo para, finalmente, delinear rostros y acentuar volúmenes en negro.
Los personajes principales, siempre colocados muy cerca del espectador en primer plano, con la línea de horizonte en lo más bajo del lienzo, están perfilados con todo detalle en cráneos, pieles, cabellos, rostros, venas, manos, uñas y ropajes, precisiones en las cuales se afanaba el pintor para humanizar las escenas, dejando el fondo crudo, sin afeites preciosistas o falsas ornamentaciones, casi en penumbras o con la imprimatura desnuda, sin más que una sutil veladura: su objetivo no era engañar con trampas al ojo o escenarios inverosímiles, sino narrar historias descarnadas y mover el ánima de quien posara las pupilas en sus telas. El resultado de ese sistema pictórico del natural, casi frenético, fue una pintura absolutamente realista, que conseguía retratar no sólo una inmensa gama de tipos físicos, vestidos, gestos, ademanes y expresiones, sino dotar de un alma real a cada uno de los personajes: dioses y santos descienden del una corte celestial platónica para, en la obra de Caravaggio, humanizarse a un grado tal que, entonces y ahora, los recintos se abarrotan por espectadores de todos los estratos sociales, que se ven a sí mismos, ahí plasmados. Entonces, se logra magistralmente una de las claves contrarreformistas: la experiencia máxima de la fe a través de la conmoción del acto estético. Todo habla, gime, aúlla, canta y ríe en esas obras donde el ciaroscuro se convierte en tenebrismo, y el patetismo en la vida misma: entonces, se torna en lo real.
Los contemporáneos a Caravaggio, de pie frente a aquellas grandes piezas de acabado brillante y una paleta reducida para evocar la tierra, las piedras, el vino y el pan en blanco plomo, cinabrio, ocres, amarillos, minerales rojizos y agrisados, pudieron reconocer en La muerte de la Virgen a la prostituta hallada sin vida en las calles romanas unos días atrás, ataviada con un vestido rojo escotado, el cabello revuelto y un rostro común; a sus lados, pudieron ver al carnicero, tabernero, tendero y errabundo, convertidos en apóstoles ensimismados, deudos dolientes que han sido descubiertos al descorrer el cortinaje teatral, revelando una dormición que evoca la memoria del dolor de cualquier pérdida, en toda geografía o año. Sin necesidad de festaiuolo (personaje creado en el Renacimiento para mirar directamente al espectador e invitarlo a entrar en escena) seduce, involucra y conmueve a partir de la sobrecogedora magia de la identificación. Veo a un adolescente pescador de la costa idéntico al Amor Victorioso, veo a mi propio hijo y pienso en el niño de La Virgen de los Palaferneros, a mi madre en la campesina de La Virgen de Loreto, mi padre es uno de los discípulos que mira atento La incredulidad de Santo Tomás y a mi compañero de vida, lo hallo martirizado en La crucifixión de San Pedro; yo, me quedo en el reflejo luminoso de las pupilas y los dientes de tu autorretrato desahuciado en David con la cabeza de Goliat: los dos signados por el destino, marcados por el carácter sanguíneo.
Uno nunca es el mismo después de ser atrapado por el arte atemporal, inclasificable y eterno de Caravaggio. De eso se trata, no sólo el Barroco, sino todo lo que el ser humano ejerza como intento de hacer arte, no más belleza inane, sino conmoción que lleve de la experiencia fenomenológica, a un proceso ontológico y culmine en una huella epistemológica…dicho de otra manera, cimbrar para dejar huella, no en los libros sino en las mentes, transformar la historia para transubstanciar las vidas reales que la componen. Las palabras nunca serán suficientes para hacer flores dignas que poner en tu lombarda tumba: he mordido, hace ya mucho tiempo, una de las uvas de tu Baco enfermo y enfermado de arte, de por vida. Ahora contagio, espero, a quien repasa estas líneas.