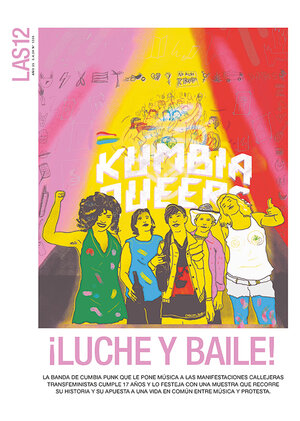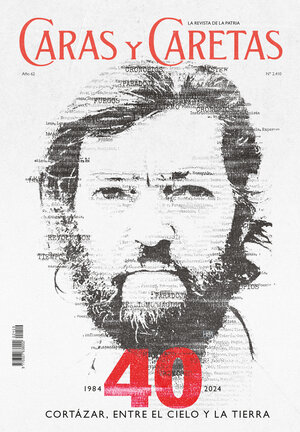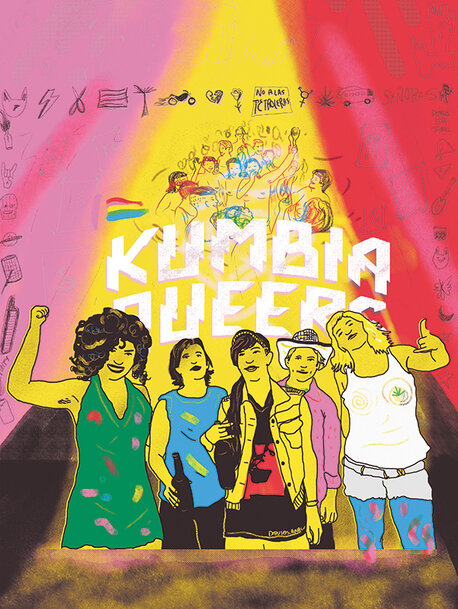A Lucian Freud, pintor, no le gustaba trabajar con modelos profesionales porque, decía que “de tanto ser miradas, les ha salido una segunda piel”. Sus obras se basan entonces en los cuerpos de sus amigos, amantes o parientes. “Muchas de mis modelos son chicas que tienen alguna clase de agujero en sus vidas que intentan llenar posando para un artista”, y es eso lo que él intenta retratar. “Pinto gente, no por lo que quisieran ser, sino por lo que son”.
En 1948 se casa con Kitty Garman Epstein, hija del escultor Epstein, con quien tuvo dos hijas. Con ella se inicia la primera gran serie de retratos; la relación con Kitty termina en divorcio, igual que en sus seis sucesivos matrimonios, debido a su constante infidelidad que lleva a una de sus examantes a confesar que, “Lucian cuenta hijos e hijas, en lugar de ovejas para poder dormir”.
En 1953 se enamora de Lady Caroline Blackwood, se casan y con ella inicia la segunda serie de retratos; su dinero lo introdujo en un estilo de vida de clase alta. La pintura sufrió entonces el segundo punto de inflexión, nuevamente ante el enfrentamiento con algún orden de falta y la imperiosa necesidad de hacer un duelo. “Era consciente de que la pintura no era un vehículo para mis sentimientos”. “Veía que había algo mal en la distancia entre cómo me sentía y cómo estaba trabajando”.
“Me di cuenta de que Bacon relacionaba su trabajo a cómo se sentía”. Se fascinó con la pincelada carnosa de Bacon y su esfuerzo incesante por expresar la intensidad de sus sentimientos, y con el hecho de que usaba mucha cantidad de pintura en cada pincelada, entonces sintió que podía liberar la pintura. Freud pasó así del estilo que lo había hecho exitoso, los límites duros y las superficies lisas hechas con pinceles suaves que transmiten una sensación de lejanía emocional, a retratar diferentes marcas usando un cepillo de pelo rígido. Ahora cada trazo de pintura era el que mejor satisfacía el intenso compromiso personal de Freud con cada persona a retratar, para capturar de cerca la presencia viva. “Pinto los cuadros que puedo no los que necesariamente quiero”.
Empezó a pintar los cuerpos enteros y para capturar la relación íntima completa, pintaba retratos desnudos. Era una nueva categoría de pintura que va mucho más allá de lograr una semejanza con la persona, incluso más allá de la imagen ya que se concentra en las marcas; era una respuesta a la persona que está enfrente de él. Esa respuesta habla de su posición, no es un mero observador sino que estaba comprometido con esa persona. “En lo que a mí concierne la pintura es la persona, quiero que la pintura trabaje para mí del mismo modo en que lo hace la carne”.
Era tan importante para él que la pintura se convirtiera en carne como que cuando descubrió una pintura a base de “blanco de cremnitz” (un material mucho más pesado, con más cuerpo que los óleos comunes) se volvió dependiente de esa pintura, lo ayudó a dar esa mirada pastosa en cuerpos habitados y tumbados en habitaciones manchadas y derruidas.
Lucian Freud es una vasija receptiva o una caja de resonancia, sensible a la vida interna velada, no dicha, no sabida, de aquel o aquella que él mira; captura las minucias y los recovecos del ser y los recrea en el lienzo, los hace carne y alma. Lo que él quiere retratar es la evidencia de lo que ve: marcas, pliegues, arrugas, rasgos, para lograr aprehender algo de la subjetividad, pero también un más allá de la subjetividad: la materia común y distinta, a su vez, de la que todo parte, la carne.
*Fragmento. Texto completo en El margen, revista de psicoanálisis.