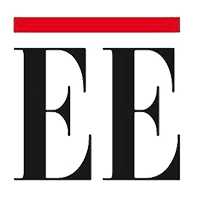Crónica sobre San Jacinto y sus hacedoras de tejido, que nos muestra la otra cara de un municipio atravesado por la violencia.
A un paso del litoral del Caribe colombiano, en donde torrenciales aguaceros dominan sobre la mitad del año con un invierno implacable y la otra mitad lo ejercen, con puño de hierro e infatigable, las ardientes polvaredas de un veranillo que siempre han tildado de atípico; allí se encuentra San Jacinto, entre San Juan de Nepomuceno y El Carmen de Bolívar.
En los patios y terrazas de sus sencillas moradas, flota el imperecedero perfume que se desprende del tabaco negro, aquel viejo arbusto que rejuvenece al margen de sus calles angostas junto a las matas de orégano que crecen en natural anarquía. Patios y terrazas viven alumbrados por la belleza pastoril de Camelias y hortensias, siempre frágiles y majestuosas, bamboleantes al compás de la brisa caribeña.
Aquí, el uso del pocillo de peltre se conserva tanto o más que el de la totuma a la hora de servir y tomar el café.
Entre el abrumador calor del mediodía y el silente sereno nocturno, en San Jacinto se siente un bálsamo que sabe a chocolate de maíz. A carcajadas discurre la vida cotidiana con ese donaire de campo que enjuaga sus apacibles esquinas tropicales, sobre todo, cuando la brisa alborota los aromáticos manojos de yerbasanta y toronjil.
Este es el signo de un pueblo humilde y trabajador, eternizado en la médula de los Montes de María, donde antiguas leyendas de brujas y caciques permanecen inmutables en clave de gaita y tambó.
En este pueblo santo todavía son muy solicitados y apreciados los rezanderos, las parteras y los sobanderos. Este es un territorio mundialmente conocido, de músicos y artesanos, al que se llega después de recorrer caminos serpenteantes, por los que se ve transitar a campesinos que han trocado el uso convencional de mulos y caballos por el de modernas y veloces motocicletas, en las que transportan bultos de yuca, ñame, aguacate, tamarindo y queso.
Le invitamos a leer: El día que conocí a Guillermo Cabrera Infante
En épocas preheredianas, San Jacinto fungió como centro religioso y espiritual del territorio Finzenú, uno de los tres señoríos en los que se dividía el dominio Zenú, y cuyo gobierno estuvo a cargo de la cacica Totó, de quien descienden las viejas tejedoras y artesanas del mismo pueblo; pero también las de San Sebastián y Morroa, en el Departamento de Sucre, igual que las sabias tejedoras y alfareras de Tuchín, en Córdoba.
Las historias que inmortalizaron a la cacica Totó, así como de la autoridad ancestral de las mujeres sobre estas tierras semi-montañosas –que como en la música de gaitas, en la que domina es la gaita hembra –, me las narró la matrona Olivia Carmona.
Ella es una maestra del tejido en telar vertical, que ha llegado a sus 65 años de vida haciendo hamacas con las antiguas técnicas ancestrales, de los cuales lleva 60 de estar entrelazando los hilos teñidos de la memoria y la tradición, como una férrea resistencia frente a los asedios del olvido.
El quiosco de palma amarga, que está en su patio, es un taller y un salón de etnoeducación. Allí enseña el orgullo del saber Zenú, y explica la simbología de la hamaca como artilugio ancestral con más de 1000 años, y cómo esta cama flotante representa un elemento que media entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, en donde no solo se hallan la mujer y el hombre, sino que además caben los mitos en donde éstos sufren las metamorfosis que hacen saltar de la hamaca hacía el monte al tigre, al caimán, al armadillo y al oso hormiguero.
“Cada lampazo cierra con fuerza y alegría una guía de hilos, que es la línea que conserva la esencia de nuestros pensamientos. Con cada nuevo paso de la guía de hilos sobre el telar, se concreta el cuerpo y el carácter de esa hamaca en particular que luego abandonamos felices al mundo”, manifiesta en la amplitud de su patio la vieja matrona.
Sobre la hamaca se practica desde tiempos precolombinos el hamaca-sutra, como señala en sus investigaciones el filósofo Carlos Torrealba, quien ha publicado un libro ilustrando las exigentes acrobacias aéreas de nuestros pueblos originarios. –En la hamaca o el chinchorro se concibió la descendencia mestiza del Gran Caribe, desde Yucatán hasta el Golfo de Venezuela–.
Le recomendamos leer: La otra cara de Acandí
En ella se cavila –mientras uno se mece y se abanica–, dejando pasar el tiempo como un péndulo que se aleja del calor en absoluta ataraxia. Es, en otras palabras, un tejido de amor y pensamientos, cuna y mortaja del ser Caribe.
En las primeras hamacas de fibras extraídas de árboles taínos se envolvía a los muertos junto a todas sus posesiones, para que descendieran tranquilos al sepulcro –como lo constató el antropólogo Gerardo Reichel-Dolmatoff en ‘La cueva funeraria de La Paz’, en lo alto del río Cesar, cuya riqueza arqueológica convirtió dicha rivera en la buena suerte de los guaqueros más delirantes.
Los cronistas de la expedición católica de Pedro de Heredia hablaban de un monte donde permanecía atravesada una hamaca muy grande y labrada, colgada de un palo, en donde decían que se venía a echar el diablo y, convencidos, aseguraban que allí se mecía el oro Zenú.
Estas leyendas de acento castizo alimentaron la rica mitomanía que insufla de santidad e incomprensión el alma aborigen de nuestra adorada hamaca.
Hacedora de tejidos
Veo que Olivia es delgada y menuda, y al mismo tiempo, tan firme y decidida como uno de esos duros travesaños que configuran el telar donde se tensan los hilos de algodón.
Ella habla y se ajusta los lentes bifocales, y quizá ignore las polémicas que encierra la figura de un personaje tan controvertido como Dolmatoff.
Le recomendamos leer: Elizabeth Siddal, la tragedia de la musa prerrafaelita
De lo que sí sé que está segura es que ella misma es la memoria viva en la que se sostiene el legado antropológico del pueblo Zenú, como si su propia persona y oralidad fuesen uno de esos tantos petroglifos que se hallan por toda la zona –siempre abiertos al libre entendimiento de los viajeros–.
Me parece que cada vez que Olivia observa con detenimiento algún rincón de su patio, lo hace como esperando algo bueno y amable de la vida. Ahí es cuando veo que hace una pausa y deja correr ese silencio casi místico, casi ceremonial, casi oriental. Un silencio que no se consigue en las ciudades y que yo admiro que habite en ella, porque sabe suspender y descansar del habla, aunque sigamos conversando.
Olivia relata que en San Jacinto –el mismo pueblo de los famosos gaiteros liderados por el legendario Toño Fernández, quien con su música de monte caribeño conquistó las frías capitales del mundo de mediados de los años cincuenta, cuando Delia Zapata y su hermano Manuel Zapata Olivella les proponen una gira por el interior del país y luego por toda Europa–, es un pueblo que a lo largo de su historia ha tenido que sobreponerse a las maldiciones de la violencia.
Este es un territorio de alma indígena; el miedo y la tristeza taladraron por años la memoria y corazones de los hombres y mujeres de San Jacinto. Sin embargo, han sabido continuar manufacturando entre los hilos de la hamaca su propia felicidad y futuro.
Como en ‘Pedro Páramo’, de Juan Rulfo, muchos recuerdan la tragedia y los fantasmas sin sobresalto.
Sucedió que, en la última década del siglo XX, los sanjacinteros tuvieron que enterrar al notario, al mismísimo cura y a otros tantos incontables inocentes asesinados en medio de un conflicto que obligó al pueblo de La Hamaca Grande a convertirse –por oscuros y prolongados periodos de sangre– en la penosa postal de un pueblo fantasma, producto del terror y el desplazamiento forzado.
Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖
En la hamaca se funden tiempo y espacio en una misma unidad. En ella, vamos y venimos del útero al sepulcro, y sobre ella se mecen todos los relatos que completan la historia de esta región diversa y en permanente vaivén histórico.
Las gentes sabias y trabajadoras de San Jacinto tienen la certeza y convicción de que el discurso del Caribe decolonial se teje día tras día por las diestras manos de quienes tienen conciencia de su legado ancestral. Tejer hamacas a mano es un oficio que ha tenido la fortuna de sobrevivirle a la violencia, al destierro, e incluso, a la falta de memoria.
La hamaca sigue colgada. Allí se mecen los tiempos malos y los buenos, la historia de Olivia Carmona y la del santo que le dio nombre al pueblo.