En las noches de invierno es dulce y es amargo
Junto al fuego que humea y palpita, escuchar
La voz de los recuerdos despacio despertar
Mientras da la campana un son brumoso, largo.
-Charles Baudelaire

A finales del siglo XIX, el cuerpo de una misteriosa mujer apareció flotando en las orillas del Sena. Aparentemente, se había suicidado. Se dice que el cadáver fue expuesto por varios días en la morgue de París y nadie pudo aportar una información concreta en torno a su identidad. Lo más asombroso, según cuentan, es que la mujer había muerto con una sonrisa petrificada en sus labios, y que esta transmitía un inusitado sentido de sosiego y belleza. Por esta razón, el escritor francés Albert Camus llegó a compararla con la Mona Lisa. Ya Edgar Allan Poe había dicho en su famosa Filosofía de la composición (1846) que no había un tema más poético que la muerte de una hermosa mujer. El encargado de la morgue quedó tan hechizado por el rostro de la joven que lo inmortalizó en una máscara mortuoria, cuya imagen sería reproducida masivamente por todo París hasta convertirse en un objeto de culto. Fue denominada como “La desconocida del Sena” y su historia no deja de suscitar interés aun en las nuevas generaciones. Hasta el día de hoy, sin embargo, no se ha podido definir ni el rastro de su nombre. Al margen de ello, resulta curioso comparar esa condición de misterio irresoluble con la esencia misma de la ciudad de París, cuya sola evocación tiene algo de aventura, muerte y belleza. Hubo un escritor que absorbió ese carácter enigmático y evanescente de la ciudad, pero no lo impregnó necesariamente en su obra, sino en el mito que forjaba en torno a su controvertida figura. Era Ernest Hemingway.
El gran escritor norteamericano Ernest Hemingway dijo una vez que París era la ciudad mejor organizada para escribir. En el libro París era una fiesta (1964), describe sus años mozos en el entonces epicentro de las vanguardias artísticas, y cómo allí desarrolló las bases de su talento, pese al poco dinero que generaba en calidad de periodista. En una época en que leía mucha literatura rusa y pasaba mucha hambre, Hemingway pensó que no había mejor lugar para ser escritor: “Llegar a todo aquel nuevo mundo de literatura, con tiempo para leer en una ciudad como París donde había modo de vivir bien y de trabajar por pobre que uno fuera, era como si a uno le regalaran un gran tesoro” (pág. 120). En las anécdotas entrañables de la obra hay un intento de asir y retratar esa atmósfera romántica de vivir por el arte en la capital francesa. El cineasta Woody Allen captaría la esencia de estas memorias y la plasmaría en la película Medianoche en París (2011), en la que un joven escritor norteamericano descubre que en un rincón secreto de París le espera un coche que puede viajar a través del tiempo, y le lleva, precisamente, a los años en que Hemingway visitaba la célebre casa de Gertrude Stein y era amigo cercano de Scott Fitzgerald. En la película, Allen también hace hincapié en la atmósfera de misterio y bohemia de la ciudad, cuyo sortilegio alcanza su máxima expresión en la brumosa y fría madrugada; es decir, cuando se celebraban las grandes fiestas a puertas cerradas y se reunían muchos de los hombres y mujeres que cambiarían el rumbo del arte en el siglo XX.
Si bien no fue el primero, hay que reconocer que Hemingway fue uno de los que mejor popularizó la imagen del escritor inmigrante y pobre que llega a París para hacer literatura de éxito. Y, a diferencia de otros jóvenes de la denominada génération perdue, el escritor norteamericano se imponía una disciplina férrea a la hora de desarrollar y pulir su oficio. Hizo consciencia de la preparación que requería en términos discursivos y espirituales, como lo haría Gustav von Aschenbach en Muerte en Venecia (1966): “Había crecido así, aislado, sin amigos, dándose cuenta prematuramente que pertenecía a una generación en la cual escaseaba, si no el talento, sí la base fisiológica que el talento requiere para desarrollarse; a una generación que suele dar muy pronto lo mejor que posee y rara vez conserva sus facultades actuantes hasta una edad avanzada” (p. 18). Ciertamente, a Hemingway no le faltaron los amigos, pero sí supo estar a solas cuando se sentaba frente a la máquina de escribir y se dejaba envolver por el influjo de los barrios viejos en la noche parisina. Noche que también, según los apuntes de David Sandison en una pormenorizada biografía del norteamericano, estaba plagada de hedonismo, perversión y locura, elementos que el escritor utilizaría como material sensacionalista para sus artículos del Toronto Star. Esto indica hasta qué punto conoció lo que acontecía en las callejuelas oscuras y sucias que se bifurcaban sin fin. Estaba monetizando los secretos de la tierra de Rimbaud y Baudelaire, y sentaba así su leyenda de trotamundos y bohemio. Supo vender su imagen. Hemingway, quizá sin proponérselo, estaba perfilando un modelo de escritor que explota el potencial del romanticismo y la aventura en sí mismo y su proyección literaria.
La fama de París como lumbre de la intelectualidad y el arte en Europa se extendió por muchos años y atrajo a numerosos extranjeros de todas partes del mundo. Desde América, por ejemplo, muchos latinoamericanos emigraron hacia la ciudad francesa en busca de hacer literatura sin el lastre de la situación política de sus respectivos países. Se puede citar el caso concreto de algunos miembros del llamado boom latinoamericano, que cedieron a la magia de París con santa devoción. Se sabe que el colombiano Gabriel García Márquez desarrolló y terminó El coronel no tiene quien le escriba (1961) durante su estancia, sumido en la pobreza y el hambre; el mexicano Carlos Fuentes, en una especie de État second termina Aura (1962) en cinco días en una cafetería local; el argentino Julio Cortázar, en condiciones físicas y económicas deplorables, erigió una oda de la mítica ciudad en Rayuela (1963); el peruano Mario Vargas Llosa, malviviendo en hoteles baratos, se radicó en la susodicha ciudad y terminó su primera novela La ciudad y los perros (1963). Este último llega a sinterizar la idea en un artículo de Ana Díaz-Cano, en el que asegura que “París era un requisito indispensable si uno quería convertirse en escritor”. En efecto, otros muchos escritores se han aventurado a reproducir ese ya estilo de vida con mayor o menor suerte, colmando las librerías de viejo que bordean las orillas del Sena como lo hiciera Hemingway en los estantes de Sylvia Beach, o buscando inspiración en las pintorescas cafeterías de época que están esparcidas en toda la región.
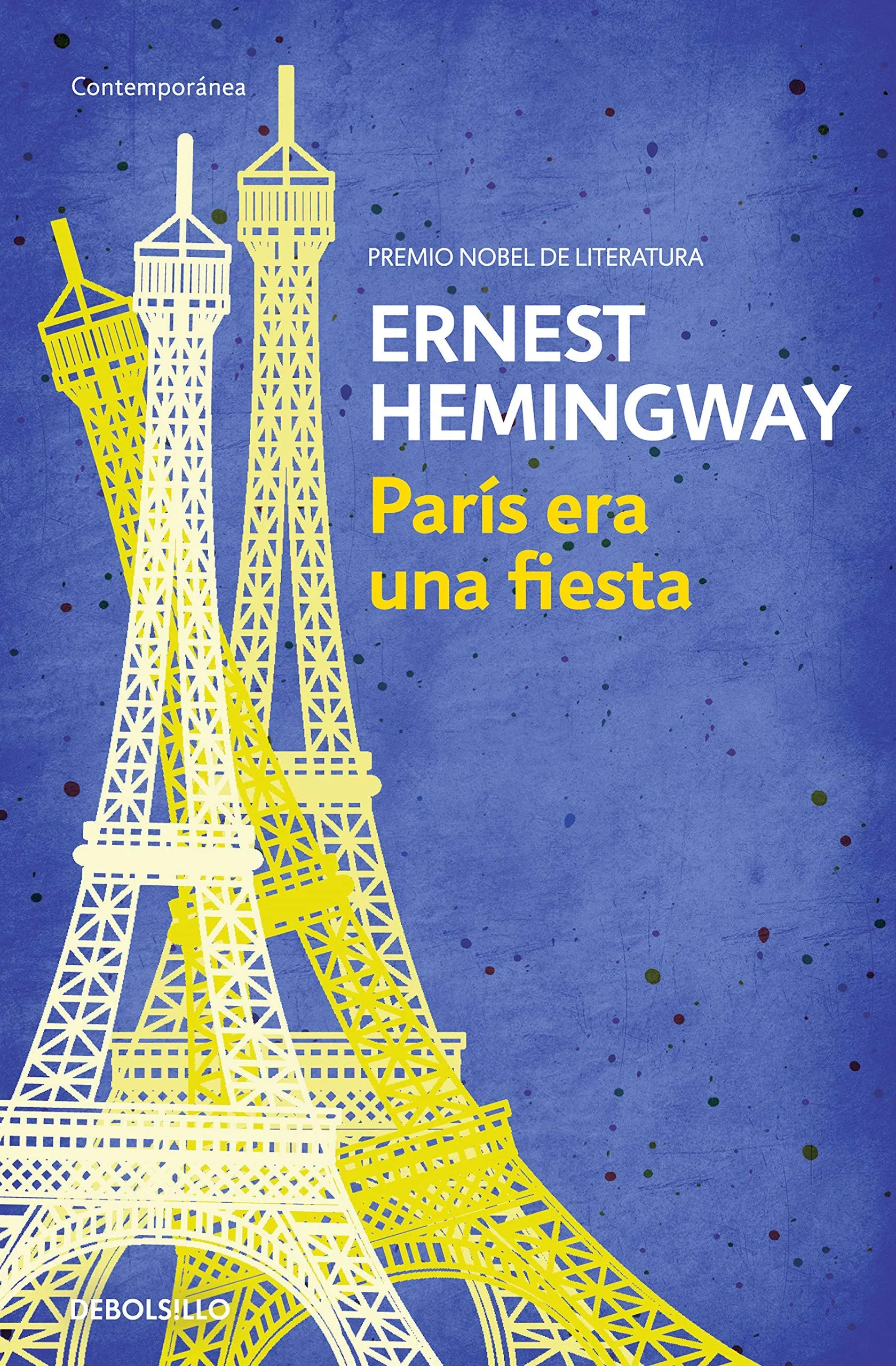
Como en el caso de la Desconocida del Sena, el encanto de París radica en mantener intacto su misterio. Cortázar dijo en una entrevista que el “estado ambulatorio” que produce la noche en una de las calles solitarias de París se sale del orden ordinario de las cosas, y mantiene un estado de indefinición que no puede encasillar en palabras. Quizá Hemingway lo entendió y trató de explicarlo en el mecanismo de su teoría del iceberg, escribiendo un cuento o una novela de tal manera que lo verdaderamente importante quede latente y oculto bajo el entramado de descripciones explícitas y superficiales. Lo que sí es cierto es que este autor contribuyó decisivamente en la concepción de trabajo y compromiso de generaciones posteriores con relación a la literatura; enseñó a otros tantos que el proceso de escribir es el resultado de un lento, profundo y constante proceso de depuración de estilo, cuyo trasfondo puede adquirir elementos significativos e identitarios de la atmósfera circundante. Sea como fuere, se puede estar seguro de que, a pesar de la suma de años y distancias, en algunas noches largas y tranquilas, Ernest Hemingway seguía escuchando en sus sueños las turbias y melancólicas campanas de la Notre Dame, hasta el último chasquido de su extraña muerte.