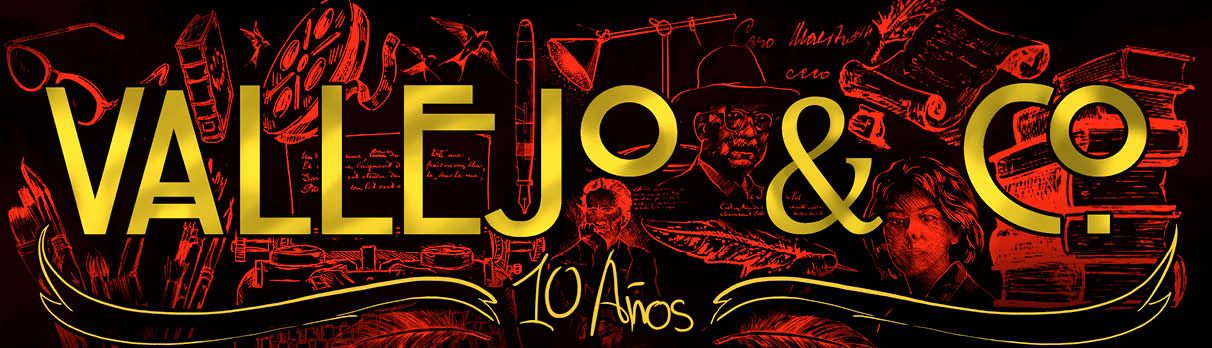Vallejo & Co. reproduce y difunde el presente texto en homenaje a los 90 años de publicación de una de las obras mayores de la literatura peruana del siglo XX, Tempestad en los Andes (1927), de Luis E. Valcárcel (1891-1987). Este texto fue publicado, originalmente, por su autor en Sieteculebras. Revista Cultural Andina, N°15 (2000), pp. 41-45.
Por Juan Zevallos Aguilar*
Crédito de la foto (Izq.) www.centroluisevalcarcel.com/
(Der.) Ed. Populibros
La representación de la subalternidad indígena
en Tempestad en los Andes (1927)
Introducción
La crítica e historiografía del indigenismo andino de la primera mitad del siglo XX se ha concentrado en el estudio de la novela. Así el canon de la literatura indigenista andina está constituido por novelas publicadas antes de 1920 –Raza de bronce (1919) de Alcides Arguedas- y novelas editadas después de los años treinta tales –Huasipungo (1934) de Jorge Icaza y El mundo es ancho y ajeno (1941) de Ciro Alegría). En el caso de la literatura peruana es notoria la carencia de investigaciones de libros de poesía, cuentos y otras formas literarias híbridas indigenistas que se editaron durante esta década. Algunos ensayos indigenistas han merecido la atención de los críticos e historiógrafos literarios. Como consecuencia se da la impresión de que el ensayo fue el género literario que alcanzó sus mejores expresiones en el corpus de la literatura andina de los años veinte. Los estudios sobre la representación indigenista emprendida por José Carlos Mariátegui en Los siete ensayos de la realidad peruana (1928) son los más numerosos pero se ha dejado de lado la enorme producción literaria que sirvió como imprescindible referencia al mismo Mariátegui para formular su teoría del indigenismo. En efecto, Mariátegui no solamente estableció una relación intelectual con los autores de libros indigenistas del sur peruano (Cuzco, Puno) que se constituyeron en sus informantes sobre la realidad andina, sino que también publicó producciones literarias de estos autores en su revista Amauta (1926-1930). Los textos publicados en Amauta junto a otras creaciones que aparecieron en revistas como el Boletín Titikaka (1926-1930), La Sierra (1927-1930) y las revistas ilustradas Mundial (1920-1931) y Variedades (1908-1931) fueron recopilados para salir más tarde como libros. Entre ellos tenemos el poemario Ande (1926) de Alejandro Peralta, Tempestad en los Andes (1927) de Luis E. Valcárcel, Balseros del Titikaka (1934) de Emilio Romero y varios cuentos, ensayos de otros autores indigenistas que ameritan ser recopilados.
Estos textos olvidados por la crítica e historiografía literarias latinoamericanas sirvieron como laboratorios para ensayar distintas modalidades de representación de los quechuas y aymaras que se desechan en las generalizaciones que se hacen sobre la realidad indígena. Las diferencias en la representación responden a las distintas posiciones que ocupaban los escritores indigenistas en relación a los indígenas en el ámbito local. De esta forma, los escritores indigenistas tienen percepciones e interpretaciones particulares sobre las expresiones de la gestión indígena. Todas ellas tratan de resolver los conflictos que las acciones de los quechuas y aymaras, emprendidas para conseguir el reconocimiento de sus derechos de ciudadanos, provocaron tanto en su representación literaria como en su representación política. Sin embargo, en estas problemáticas representaciones indigenistas ya se planteaban soluciones a los impases de la representación de la subalternidad que la crítica literaria actual viene explorando.
En esta oportunidad voy a analizar Tempestad en los Andes (1927) de Luis E. Valcárcel que junto a los Siete ensayos de José Carlos Mariátegui ha sido uno de los textos más leídos e influyentes del indigenismo literario de los años veinte.[1] Desde sus años de redacción, las ideas indigenistas formuladas en Tempestad en los Andes gozaron de una buena recepción de la intelectualidad progresista residente en Lima. José Carlos Mariátegui publicó varios artículos de Valcárcel en la revista Amauta que luego, a sus instancias, conformarían el contenido del libro para el cual escribió el prólogo y cuya primera edición fue impresa en la Editorial Minerva de propiedad del autor de los Siete ensayos de la realidad peruana. Asimismo, el libro lleva un colofón redactado por Luis Alberto Sánchez, representante de otra facción progresista de la intelectualidad limeña.[2] Sin embargo, la exitosa recepción del libro no se limitó a los letrados urbanos. Su lectura fue considerada indispensable por todos aquellos residentes en la región andina que compartían los postulados de Valcárcel. Según Tamayo Herrera los maestros de provincias solían repetir de memoria fragmentos de este libro a sus alumnos ya que sintetizaba una manera de sentir y pensar andina.[3]
La estructura
La estructura de Tempestad en los andes tiene un carácter multiforme que hace imposible ubicarlo dentro de las clasificaciones de los géneros literarios tradicionales. Quizás esta fue la razón por la cual su estudio haya sido descuidado junto a otros libros de la vanguardia literaria latinoamericana de los años veinte que, en su experimentación vanguardista, rompían moldes y casillas estéticas. Tempestad en los Andes está escrito en un estilo lírico y da cuenta de hechos contemporáneos en un conjunto de textos que se pueden clasificar como ensayos antropológicos, reportajes y predicciones políticas y sociológicas sobre la realidad andina. Precisamente la multiformidad del libro de Valcárcel ha sido elogiada por sus simpatizantes o sobredimensionada por sus detractores para atacar sus planteamientos. Sobretodo, el estilo lírico ha sido remarcado para desautorizar las reflexiones teóricas sobre raza, marginación social e historia de la cultura ensayadas en el libro. Al contrario, las lecturas favorables reconocen como uno de sus logros su estilo poético, su carácter profético del futuro andino y resaltan que «extrae de sus observaciones la evidencia de una tempestad que fermenta en los andes» (Churata: 1).
Cuando se publica Tempestad en los andes en 1927, la hegemonía de los poderes locales de la región andina, que había sido amenazada por los litigios y las rebeliones indígenas entre 1915 y 1920 ya estaba restablecida. La demonización de los indígenas promovida por hacendados y gamonales había logrado su efecto. El gobierno de turno había ordenado al ejército reprimir con la más brutal violencia a las rebeliones indígenas y años más tarde el gobierno de Leguía dio marcha atrás en su política indigenista. Es fácil de constatar que el racismo fue el elemento crucial de los discursos de demonización de los indígenas. Del mismo modo, es notorio que la hegemonía de los poderes locales no había sido restablecida por ellos mismos sino que tuvieron que convencer a las autoridades gubernamentales residentes en Lima para que aprobaran la «pacificación del campo» emprendida por el ejército peruano.[4] En este contexto histórico social es que Luis Eduardo Valcárcel intenta una vez más persuadir a un público urbano de que hay que resolver el problema indígena puesto que la violencia del estado no lo había solucionado. Para lograr su propósito, ensaya una representación múltiple del indígena utilizando una estrategia retórica que trata hacer razonar, conmover y atemorizar a sus lectores urbanos.[5] Esta singular estrategia determinó el uso y combinación de diferentes tipos de discursos. Primero, trató de hacer pensar a sus lectores con el uso de un discurso racionalista en el que teoriza sobre cuestiones de raza, cultura y modernidad política. Segundo, empleó un discurso de terror en la descripción de las acciones de los indígenas que juega con los temores del imaginario social urbano de la época cuando quiso apelar a las emociones de sus lectores. En los próximos párrafos veamos como se realizan estas representaciones, cómo funcionan estos discursos y qué elementos los constituyen.[6]
La primera tarea que se asignó Valcárcel fue combatir el racismo que la población blanca y mestiza urbana tenía en contra de la población indígena residente en el campo. Este racismo había servido para justificar la consuetudinaria explotación y la represión inmisericorde de las manifestaciones de resistencia o rebelión de la población indígena. El combate del racismo lo llevó a cabo desde una perspectiva que promovía una justicia social no necesariamente marxista.[7] Para ello reconoció la calidad de ciudadano al indígena peruano y desde este reconocimiento defendió sus derechos dentro de los márgenes de las leyes existentes de una sociedad moderna.[8] Definitivamente, el discurso indigenista de Valcárcel buscó el cumplimiento de las leyes de una república constitucional o a lo mucho promovió reformas a favor de los indios y no la revolución. Asimismo, esta perspectiva le hace tener fe en la educación como instrumento de cambio tanto de la población blanca como de la población indígena. Por eso mismo, su libro buscó educar a su lector para que cambiara su actitud frente al indígena. Del mismo modo enfatizó la existencia de una población aymara y quechua que gracias a la educación estaba ya ejerciendo sus derechos y deberes de ciudadanos.
Valcárcel también intentó deconstruir el racismo peruano. En su deconstrucción del racismo en contra de los indígenas, primero señaló que los indios no constituían una raza inferior, prejuicio indiscutible para la población blanca y mestiza que le servía para dar dimensión teórica al «racismo científico» establecido en el siglo XIX.[9] Sin embargo, en vez de desechar definitivamente el término raza, Valcárcel lo siguió utilizando pero con una acepción que enfatizaba valores y especificidades culturales en vez de características físicas. En una teoría de razas iguales, que manifiesta una concepción relativista cultural, Valcárcel definió su concepto de raza en términos temporales más que espaciales. Así las razas son eternas y tienen un destino. Su perpetuidad radica en que poseen un «espíritu» indestructible y un destino que, por cierto, les permite superar cualquier contingencia social, económica, política o cultural. En consecuencia, los conflictos económicos, sociales y políticos entre las razas, o las mezclas raciales que se producen entre ellas son eventualidades que no afectan sus espíritus sino que estos se siguen manteniendo en lo primordial. Esta concepción casi esencialista de las razas lo llevó a que no tuviera predisposición por las mezclas raciales. Según Valcárcel “Se han mezclado las culturas. Nace del vientre de América un nuevo ser híbrido: no hereda las virtudes ancestrales sino los vicios y las taras. El mestizaje de las culturas no produce sino deformidades” (111-112). De la cita anterior según Valcárcel la cultura es la que cambia por ser la exteriorización de la raza, se enriquece o muere en el conflicto o mezcla racial. En breve, las razas no mueren tampoco cambian, permanecen idénticas a si mismas sin perder su espíritu.
Asociada a esta idea de las razas eternas e inmutables, Valcárcel apuntó que la historia de la humanidad está constituida por ciclos en los que cada raza tiene preponderancia y poder mientras que las otras razas están subordinadas. Pero el espíritu de la raza oprimida se encuentra en un estado latente, esperando el momento oportuno para emerger. Desde esta perspectiva Valcárcel señaló que en las primeras décadas del siglo XX, la raza blanca de todo el mundo estaba viviendo los últimos años de su esplendor y las razas de color estaban iniciando un nuevo ciclo de apogeo tal como Oswald Spengler indicaba con precisión en su libro La decadencia de occidente (1919-1922) que Valcárcel cita con frecuencia.
Luego de esbozar su teoría de las razas, Valcárcel hizo una historia de la raza india peruana. Así la raza india resulta siendo una raza antiquísima que ha tenido varios ciclos de apogeo entre los cuales se puede identificar la época de la cultura Tiahuanaco, la época de la cultura inca y un ciclo de decadencia que se inicia con la conquista y continua hasta los años veinte. Asimismo, subrayó que la raza india es fuerte porque ha tenido que adaptarse y superar las difíciles condiciones de vida que ofrecen los Andes. Entonces, los quinientos años de sobreexplotación, genocidio y aculturación colonial y poscolonial no provocarán su desaparición. Su destino está asegurado, su historia milenaria y su fuerza acumulada garantiza su continuidad. El presente difícil que está viviendo es sólo un avatar que ya está siendo superado de múltiples maneras en el contexto regional e indican definitivamente el inicio de un nuevo ciclo de esplendor. En su próximo ciclo de apogeo, la emergente raza india está destinada a ejercer su influencia en la costa habitada por la raza blanca y mestizos. Ya que se avecinan estos hechos inevitables recomienda a la raza blanca y mestizos que en vez de seguir ejerciendo violencia contra la raza india deben cambiar de actitud. La violencia lo único que genera es odio y venganza de la que serán víctimas los que la iniciaron.

Un Perú moderno y civilizado
De otra parte Valcárcel trata de hacer reflexionar a sus lectores acerca de que el Perú debería ser una nación moderna y civilizada. La modernidad y la civilización serán alcanzadas por la nación peruana si se integra a los “labradores indígenas” que constituyen “cuatro quintas partes del total de la población del Perú”. La integración es entendida en el sentido de que debe concretizarse la modernidad política con el reconocimiento de los derechos ciudadanos de los indígenas. Por ahora, lo que existe en el Perú, según Valcárcel, es una:
“simulación de cultura occidental [que] justifica el barniz de pueblo moderno (…) mirando las cosas del Perú desde este plano de realidad verdadera, resulta trágicamente grotesco nuestro republicanismo democrático, ridículo nuestro progreso, ridículos, hasta vencer todo límite, aquellos intelectuales y artistas que representan a nuestro pueblo [indio] como la simiesca agregación que Rudyard Kipling llamó el Bandar Log” (pp. 25-26).
Los cuatro millones de hombres indígenas:
“no son ciudadanos, están fuera del Estado, no pertenecen a la sociedad peruana. Viven desparramados en el campo, en sus antiquísimos ayllus. De ahí los extrae violentamente la ley para que cumplan sus preceptos severamente, en el servicio militar obligatorio, en el servicio escolar obligatorio, en todos los servicios obligatorios fijados por la legislación y la costumbre. Para el campesino indio toda relación con el estado y la sociedad se resuelven en obligaciones. El campesino indio carece de derechos. Sin embargo, ante la Constitución y los códigos es jurídicamente igual a sus opresores” (26-27).
Asimismo, Valcárcel utilizó su concepto de raza en su discurso de terror que recicla el viejo pero efectivo discurso de la “guerra de castas”. Así, señaló que en los Andes se ha producido un conflicto, una lucha, una guerra sin tregua entre “hombres blancos y la raza de bronce” que ha durado cinco siglos de conquista y coloniaje. A pesar de que los vencedores han asesinado a las víctimas para evitar la venganza, de todas maneras su venganza va a tener lugar puesto que la violencia ha generado el odio de la raza indígena y este odio acumulado en cinco siglos resultará en actos de mucha violencia. Para Valcárcel, los indios ya estaban cometiendo actos aislados de venganza racial en los que ya no negociaban sino desplegaban excesiva violencia contra los blancos y mestizos explotadores, a veces motivados por mitos y creencias indígenas. Es oportuno recalcar que para Valcárcel la venganza no era solo una manifestación del odio, los actos de venganza eran respuestas que ocurrían puesto que los indios habían sido víctimas de explotación económica, el robo de sus productos o la usurpación de sus tierras por parte de blancos y mestizos.

La tempestad y la violencia
Para hacer más efectivo el discurso de terror Valcárcel contó historias donde los indígenas cometían actos de violencia planificada. Este discurso no solamente sirvió para atemorizar a sus lectores sino también expresaba el temor que Valcárcel había tenido cuando en el espacio regional circulaban historias del poder de gestión violenta del indígena. Así en Tempestad en los Andes se redactan reportajes periodísticos o especulaciones paranoicas sobre actos de violencia indígena. A manera de recapitulación, Valcárcel hizo reportajes de un joven indio que mata a su hermano bastardo que fue concebido por su madre india al ser violada por un blanco. Narró historias en las cuales los hacendados son envenenados o descuartizados en asonadas colectivas. Especuló que los reclutas indios están aprendiendo conocimientos militares para usarlos en las rebeliones o que los indios iban a desenterrar tesoros ocultos en la época de los incas para financiar sus sublevaciones. En definitiva, el relato de actos de venganza sirvió para advertir a la elite letrada de que si no se reconocían los derechos de los ciudadanos indígenas ya establecidos, el enorme poder de gestión que habían adquirido podía rebasar el control de los aparatos represivos del estado peruano y constituir un nuevo orden en el que mestizos y blancos no podían seguir ejerciendo la hegemonía política y social en la nación peruana.
Aunque Valcárcel buscó atemorizar a sus lectores y liberarse en la escritura de sus temores también describió acciones pacíficas de una minoría india como muestra de una solución no violenta al problema indígena. Por un lado, hay manifestaciones de resistencia pacífica en la que los indios siguen la doctrina de la no violencia de Mahatma Gandhi. Por otro lado, a pesar del descuido del estado peruano y la explotación de la raza blanca y mestiza existía un grupo de “nuevos indios”. Estos nuevos indios se habían educado en escuelas adventistas construidas por ellos mismos. Para Valcárcel los indios educados tenían una gran potencialidad democrática. Si votan por candidatos indios podían influir para que las instituciones del estado tomaran en cuenta sus derechos de ciudadanos. En resumen, Valcárcel elogiaba la iniciativa indígena de educarse para poder votar y poder instaurar una democracia porque todavía creía que bastaba el cumplimiento de las leyes ya existentes para conseguir una sociedad más igualitaria y justa.
En esta nueva flexión de un discurso que esboza soluciones pacíficas al problema indígena, Valcárcel relató también varias historias de hombres de raza blanca que se constituían en modelos de acción. Contó la historia de los adventistas norteamericanos blancos que educaban y convertían a los indios a la nueva religión. Relató la historia de un «hacendado de horca y cuchillo» arrepentido que antes de morir decide casarse públicamente, en contra de la voluntad del sacerdote católico, con su amante india para que ella herede todos sus bienes. O de manera más personal, Valcárcel señaló que existe ya una vanguardia de intelectuales indigenistas, entre los que se encuentra él, que podía mediar entre la raza blanca y la raza india. Por un lado, estos intelectuales estaban en condiciones de convencer a los blancos y por otro lado podían defender los derechos de la mayoría indígena y promover una nacionalidad y cultura peruanas que asimilara la raza y la cultura india.
Conclusión
A manera de conclusión, aunque la estrategia retórica de Valcárcel utilizada en su Tempestad en los Andes es muy coherente, esta no coadyuvó en gran medida al reconocimiento de los derechos indígenas. Los quechuas y aymaras del Sur andino fueron víctimas de la violencia del estado y los sobrevivientes siguieron luchando por las mismas reivindicaciones hasta por lo menos 1968 en que se llevó a cabo una ley de Reforma Agraria que satisfacía parte de sus demandas. Sin embargo, en el libro de Valcárcel se renueva una retórica indigenista que se reactualiza cuando los subalternos indígenas ejercen su poder gestión y plantean retos al estado-nación peruano.[10] Por último, como tantos autores ya lo han señalado, cuando hablaba de la “tempestad en los andes” predijo el fenómeno de la andinización de la sociedad peruana. En efecto, las sucesivas olas de migrantes andinos a las ciudades transformaron la cultura y sociedad peruana. El Perú en los años 60 dejó de ser un país rural para convertirse en un país urbano. A diferencia de la época de los hechos que narró Valcárcel se podría decir que en los noventa la mayor parte de la población peruana reside en las ciudades costeñas.
Bibliografía
Churata, Gamaliel. “Tempestad en los Andes”. En: Boletín Titikaka, N°18 (1928).
Degregori, Carlos Iván et. al. Tiempos de ira y de amor. Nuevos actores para viejos problemas. Lima: DESCO, 1990.
Oliart, Patricia. “Poniendo a cada quien en su lugar: estereotipos raciales y sexuales en la Lima del siglo XIX”. En: Mundos interiores: Lima 1850-1950. Eds. Aldo Panfichi y Felipe Portocarrero. Lima: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, 1995.
Portocarrero, Gonzalo. “El fundamento invisible: función y lugar de las ideas racistas en la República Aristocrática.” En: Mundos interiores: Lima 1850-1950. Eds. Aldo Panfichi y Felipe Portocarrero. Lima: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, 1995.
Tamayo Herrera, José. Historia del indigenismo cuzqueño siglos XVI-XX. Lima: Instituto Nacional de Cultura, 1980.
Valcárcel, Luis. Tempestad en los Andes. Lima: Editorial Minerva, 1927.
___________. Memorias. Lima: IEP, 1981.
Zevallos Aguilar, Ulises Juan. “Las múltiples caras de la identidad indígena. Rebeliones indígenas y construcción de identidades”. En: Memorias Jornadas Andinas de Literatura Latino Americana. JALLA La Paz, 1993. La Paz: Plural Editores-Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales UMSA, 1995.
—————————————–
[1] Existen por lo menos cinco ediciones del libro. La de Minerva, Populibros, dos de Editorial Universo y la de la Municipalidad del Cuzco.
[2] El prólogo y el colofón de Tempestad en los Andes proporcionan el utillaje necesario para su interpretación. Mariátegui en su esclarecedor prólogo señala que la principal virtud del texto de Valcárcel es su capacidad de registrar con veracidad la realidad indígena de la región sur andina. El otorgamiento de la cualidad verídica del libro por Mariátegui, que no tenía conocimiento de primera mano de la realidad indígena, se sostiene en que el libro satisface una necesidad de encontrar evidencias fácticas para la interpretación marxista que Mariátegui estaba haciendo de la realidad andina. De otra parte, Mariátegui está reconociendo que Valcárcel tiene un conocimiento directo de la realidad andina. El hecho de que Valcárcel vivía en el Cuzco y poseía formación académica que lo llevó a obtener el grado de doctor eran dos requisitos para producir un conocimiento objetivo. Sin embargo, hay que señalar que el reconocimiento de la objetividad del conocimiento alcanzado por Valcárcel se sustenta en una amistad intelectual en la que se comparten puntos de vista comunes sobre la realidad indígena. De otra parte, el colofón escrito por Luis Alberto Sánchez demuestra que el discurso de terror tuvo su efecto y no está de acuerdo con la tesis central de Tempestad de los Andes. En una lectura inusual para la época Sánchez apunta que la idea de que la cultura andina está destinada a conquistar a la costa es una interpretación que responde a una agenda política y social específica sobre la identidad peruana. Con esta afirmación Sánchez está señalando que el indigenismo de Valcárcel es una construcción ideológica que difiere de su propuesta “totalista” que Sánchez tenía sobre la identidad y formación de la nacionalidad peruanas.
[3] «Su ideario ha servido para inspirar a muchos hombres andinos e indomestizos, que encontraron en sus páginas la afirmación rotunda que expresaba literariamente las motivaciones oscuras de sus simpatías o de sus rechazos. Sobre todo los maestros serranos que repetían de memoria las frases soberbias escritas por Valcárcel, se sirvieron de ellas para exaltar los valores andinos y afirmarse a si mismos»(Tamayo 190).
[4] He explorado con mayor amplitud estos discursos de demonización en mi ponencia “Las múltiples caras de la identidad indígena. Rebeliones indígenas y construcción de identidades”.
[5] En esta oportunidad, mi lectura va a enfatizar el análisis de sus dispositivos retóricos que han sido utilizados por autores no indígenas contemporáneos y posteriores a Tempestad en los Andes. Si bien ésta retórica es bastante simple tiene gran efectividad para reprimir la autogestión indígena. La razón para que ocurra esto radica en que la retórica y los prejuicios son parte de un imaginario social urbano que se origina en la colonia.
[6] Este discurso del terror para mí es local. Las condiciones de su localidad consisten en que expresaba el miedo y el temor de una minoritaria población blanca y mestiza sobre las consecuencias del poder de gestión de una mayoritaria población indígena que la rodeaba. Asimismo este discurso tiene un origen colonial cuya mayor consecuencia fue establecer la capital del Perú en la costa. La ubicación de Lima en la costa, entre muchos otros factores, responde a que neutralizaba el terror de los españoles sobre un ataque indígena. La cercanía del mar también ofrecía una posibilidad de rápida fuga. De otra parte, el estereotipo del indio callado, impenetrable demuestra que se tenía mucha desconfianza sobre los comportamientos indígenas. Estos temas serán trabajados en una versión más larga de este artículo.
[7] En sus memorias, Valcárcel reitera que nunca fue marxista y que tampoco fue militante de un partido político.
[8]Las propias declaraciones de Valcárcel en sus memorias confirman esta interpretación.
[9] Ver la definición de racismo científico de Portocarrero y Oliart.
[10] En los estudios que se hace de la situación social y política del Perú de los Ochenta estos discursos se utilizan tanto en las declaraciones de los entrevistados como en las categorías de análisis. Un ejemplo de la vigencia de estos discursos se puede ver en la compilación de ensayos titulada Tiempos de ira y amor. Nuevos actores para viejos problemas.