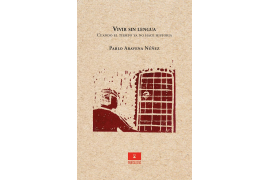Mariátegui, desde las entrañas de la historia.
Presentación a La recepción del pensamiento de José Carlos Mariátegui en Chile, 1926-1973, de Patricio Gutiérrez Donoso (Valparaíso, Ediciones Inubicalistas, 2024)
Pablo Aravena Núñez[1]
Este libro presenta, con el despliegue de un notable detalle genealógico, lo que ofrece: una reconstitución de las vías por las que el pensamiento de Mariátegui fue recepcionado en Chile, desde 1926 y hasta 1973. De entrada, la elección de este intervalo temporal no deja de plantearnos un problema, pues 1926 marca un primer hallazgo en esa tarea genealógica y documental ya señalada (la reseña del libro La escena contemporánea en El Mercurio, por la pluma de Raúl Silva Castro), mientras que 1973 marca el quiebre de la democracia y todo lo que desde la fundación del Frente Popular se había podido constituir, entre ello, un denso sistema cultural, universitario y de intercambio intelectual. El problema, como se podrá intuir, es de magnitud o de correspondencia: por un lado, una primera reseña y del otro extremo el Golpe de Estado. Pero el problema, creo, es solo aparente, pues bien podríamos considerar el Golpe como el límite de toda la facticidad del mundo anterior. O de casi toda: menos las de las prácticas de dominación de las clases hegemónicas –las del latifundio principalmente–, sobre cuya violencia, autoritarismo y desprecio por la vida intelectual, se montaron los dispositivos neoliberales a partir de 1973.
En un primer nivel el libro indaga en los recovecos editoriales, intelectuales y políticos tejiendo una red de acontecimientos y detalles que logra reconstruir las formas específicas en que penetraron en Chile las obras de Mariátegui, trama que tiene más o menos la siguiente estructura: de 1926 a 1930 la figura del intelectual peruano estuvo asociada a las revistas culturales chilenas (Claridad, Atenea), en una perspectiva más literaria que política. De 1930 a 1938 la recepción se torna más política producto del exilio chileno de miembros del APRA expulsados del Perú por el gobierno militar de Luis Sánchez Cerro, quien acababa de derrotar la dictadura de Augusto Leguía (responsable a su vez del exilio en Europa de Mariátegui entre 1919 y 1923), fue, no obstante, un grupo que promovió una recepción negativa, ligándolo a un cierto idealismo o perspectiva estetizante. Y finalmente, de 1938 a 1973, en donde la recepción de Mariátegui se debatió entre las condenas de la Komintern, que tilda a Mariátegui de populista, y la paulatina valoración de sus planteamientos a partir de las distintas crisis que se desatan a partir de la década del treinta, las que terminan impulsando los Frentes Populares en Europa y Chile, abriéndose luego un espacio de amplia valoración con el impacto de la Revolución Cubana, la que tiene el efecto de una verdadera refutación del marxismo más doctrinario, generando condiciones para la incorporación de una perspectiva histórico-particularista, como la promovida por Mariátegui.
Esto cumple con dar cuenta de la estructura del libro sin rematar sus tesis centrales. Pero hay otro nivel, un trasfondo aún más significativo que se revela detrás de este entramado acontecimental y lo unifica: el del cómo un medio social, político e intelectual, dominado por un marxismo doctrinario, mecanicista y manualesco, de cuño estaliniano, va cediendo a los planteamientos historicistas que caracterizan en lo fundamental el pensamiento mariatieguiano, y que constituye su llamado carácter “herético”.
Es este rasgo en particular el que me convoca en el libro de Patricio Gutiérrez y es sobre el cual me gustaría resaltar algunos aspectos que pudieran servirnos como medio de contraste para examinar un presente en que los llamados sectores progresistas, cambiando ahora de manuales, ponen las lecturas teóricas antes que el relevamiento de las particulares condiciones históricas que se tienen ante sí y que constituyen la materia prima a partir de la cual debemos juzgar lo que se puede y lo que no en términos políticos, so riesgo de caer en la construcción de lo que Simón Bolívar llamó alguna vez –cuando recién empezaba su dramático camino– “repúblicas aéreas”.
 En una reedición de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, Atilio Borón señala: “este realismo político hizo que Mariátegui fuese también un brillante investigador y un teórico de primer nivel, convencido de que para cambiar el mundo, y no solo contemplarlo, había que conocerlo muy bien“.[2] Valga esta cita, primero, como advertencia de aquellas perspectivas que suelen ligar el trabajo de Mariátegui a una expresión de marxismo romántico.[3] Pero también como indicio, en este sentido, de la conexión profunda de su pensamiento con el de otros pensadores críticos de Nuestra América, tales como el ya referido Bolívar, en su negativa a adoptar esquemas políticos foráneos pre-hechos, por liberales que fuesen (cuestión hasta el día de hoy no exenta de polémica), pero también con José Martí. En efecto, para el pensador cubano no había otra salida más que el cabal conocimiento de la particularidad de la realidad latinoamericana, alejada del dogma de toda matriz teórica europeizante. Sostuvo: “Conocer es resolver. Conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento, es el único modo de librarlo de tiranías. La universidad europea ha de ceder a la universidad americana. La historia de América, de los incas a acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia”, el buen político es “el que sabe con qué elementos está hecho su país”.[4]
En una reedición de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, Atilio Borón señala: “este realismo político hizo que Mariátegui fuese también un brillante investigador y un teórico de primer nivel, convencido de que para cambiar el mundo, y no solo contemplarlo, había que conocerlo muy bien“.[2] Valga esta cita, primero, como advertencia de aquellas perspectivas que suelen ligar el trabajo de Mariátegui a una expresión de marxismo romántico.[3] Pero también como indicio, en este sentido, de la conexión profunda de su pensamiento con el de otros pensadores críticos de Nuestra América, tales como el ya referido Bolívar, en su negativa a adoptar esquemas políticos foráneos pre-hechos, por liberales que fuesen (cuestión hasta el día de hoy no exenta de polémica), pero también con José Martí. En efecto, para el pensador cubano no había otra salida más que el cabal conocimiento de la particularidad de la realidad latinoamericana, alejada del dogma de toda matriz teórica europeizante. Sostuvo: “Conocer es resolver. Conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento, es el único modo de librarlo de tiranías. La universidad europea ha de ceder a la universidad americana. La historia de América, de los incas a acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia”, el buen político es “el que sabe con qué elementos está hecho su país”.[4]
Por su parte Mariátegui sostuvo: “La nueva generación quiere ser idealista. Pero sobre todo quiere ser realista […] hay que empezar por estudiar y definir la realidad peruana. Y hay que buscar la realidad profunda: no la realidad superficial”.[5] De este modo el conocimiento de la realidad no tiene que ver con un mero “levantamiento de datos”, sino con una labor interpretativa, en una palabra: dialéctica, “toda afirmación necesita tocar sus límites externos. Detenerse a especular sobre la anécdota es exponerse a quedar fuera de la historia”,[6] sostiene Mariátegui en los 7 ensayos… “el primer intento de análisis marxista de una formación social latinoamericana concreta”, según Michael Löwy.
Para Mariátegui conocer la historia no es solo reunir una serie de determinantes o datos de lo real, en ningún caso se reduce a una “teoría de los factores históricos”,[7] que en el pensamiento político latinoamericano precedente lleva la marca de Montesquieu.[8] Trascender la realidad superficial –la de un vulgar positivismo historiográfico– tiene que ver, por sobre todo, con la necesidad de conocer la naturaleza misma del movimiento de la historia: al hombre como sujeto. En efecto la gran hipótesis de Mariátegui es que el hombre es movido a la acción por el efecto de sus mitos, en una articulación de negación de lo real (pesimismo) y afirmación del ideal (optimismo). Así sostiene en El alma matinal:
“El mito mueve al hombre en la historia. Sin un mito la existencia del hombre no tiene ningún sentido histórico. La historia la hacen los hombres poseídos e iluminados por una creencia superior, por una esperanza super-humana; los demás hombres son el coro anónimo del drama”.[9]
Se trataría de un principio arcaico que el autor descubre en las religiones, pues estas “han representado perennemente en la historia ese pesimismo de la realidad y ese optimismo del ideal”.[10] El hombre “es un animal metafísico”, sentenciará en “El hombre y el mito”.[11]
La prueba histórica de la teoría del mito está para él a la mano: en la Gran Guerra los pueblos capaces de la victoria fueron “los pueblos capaces de un mito multitudinario”.[12]
La urgencia de la acción en una civilización en ruinas –producto del racionalismo burgués según su diagnóstico– hace que incluso su valoración de Marx trascienda su operación teórica, su matriz interpretativa de la historia, para pensar “estrictamente en que su ‘mérito excepcional’ consistía en haber descubierto al proletariado, es decir al sujeto de la Revolución”.[13] En efecto, “la vida más que pensamiento quiere ser hoy acción”,[14] de ahí que su compromiso marxista no se manifestara tanto en su adhesión irrestricta a la teoría, como a la disposición histórica del mismo Marx, a su “pasión”. Entonces Mariátegui descubre al indio como sujeto de la revolución.
El mito no lo crea el intelectual, cuando más lo descubre y lo anima, se suma, pues el mito nace de las masas. Sostiene Mariátegui en los 7 ensayos: “los indigenistas auténticos –que no deben ser confundidos con los que explotan temas indígenas por mero ‘exotismo’– colaboran, conscientemente o no, en una obra política y económica de reivindicación”.[15] Si Mariátegui descubre al indio como sujeto, es porque a su vez descubre en esa multitud la supervivencia de un mito en torno al que ha de crecer el movimiento revolucionario.
Ocupado de la realidad peruana, el recurso al mito movilizador de la acción revolucionaria emerge como gesto de lucidez del despliegue de la conciencia histórica de Mariátegui. Con valor (y herejía) se distancia del materialismo, pero justamente para atender a lo histórico concreto. Apela al mito en virtud de su cabal conocimiento de la historia del Perú.
Algo así nos faltaría hoy: un pensamiento que no le tema a la historia, o a lo que somos sin más.
Valparaíso (Chile), 11 de mayo de 2024.
[1] Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile. Decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Valparaíso, Chile. pablo.aravena@uv.cl
[2] Borón, Atilio, “Los 7 ensayos de Mariátegui: hito fundacional del marxismo latinoamericano”, p. 17. Mariátegui José Carlos, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2009.
[3] Consideramos que este es el riesgo de la perspectiva de Michael Löwy. Ver este planteamiento en “Mística revolucionaria: José Carlos Mariátegui y la religión”. En Utopía y Praxis Latinoamericana, 28 (enero-marzo de 2005). Equipara el pensamiento de Mariátegui, entre otros, al de Walter Benjamin. Si bien los dos constituyen “casos” de marxismo heterodoxo y hay evidentes afinidades, por vía de sus deudas con Nietzsche y las corrientes irracionalistas, cabría la pregunta acerca de si la ligazón que mantenía Mariátegui con los movimientos indígenas y proletarios del Perú encuentran alguna equivalencia en la biografía de Benjamin, al menos en el momento en que escribe sus reflexiones Sobre el concepto de la historia (1940). Tampoco se condice la apuesta por la inminencia de la revolución (la figura del mesías que puede irrumpir en cualquier instante) con la concepción de la historia de Mariátegui. En Benjamin se entiende que este recurso tiene por fin enfatizar lo contingente en la historia frente a lo que denomina historicismo socialdemócrata. Pero en Mariátegui la revolución sigue siendo producto de una causalidad, de un proceso histórico acumulativo. Por tanto, nos hallamos más cerca del planteamiento de Aricó, cuando sostiene: “La heterodoxia de las posiciones de Mariátegui con respecto al problema agrario no deriva entonces de sus inconsecuencias ideológicas, de su formación idealista, ni de su romanticismo social, sino de su firme pie en la tierra marxista”. Aricó, José, “Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano”, p. 184. En La hipótesis de Justo. Escritos sobre el socialismo en América Latina, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1999.
[4] Martí, José: “Nuestra América”, en Centro de Estudios Martinianos (ed.), José Martí y el equilibrio del mundo, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, pp. 206 y 204.
[5] Mariátegui, José Carlos, “Un programa de estudios sociales y económicos”, en Mundial. Año VI, 266, 17 de julio de 1925.
[6] Mariátegui, José Carlos, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2009, p. 311.
[7] Mondolfo, Rodolfo, “¿Qué es el materialismo histórico?”, en Babel. Revista de Arte y Crítica, 3, Tercer trimestre de 2008, p. 59. Vale advertir que muchos de los aspectos del pensamiento histórico-político de Mariátegui aparecen sistematizados en este texto de Mondolfo. La relación más obvia es la influencia mutua del historicismo italiano de Croce y Gentile.
[8] Consideramos que el pensamiento político de Simón Bolívar es la máxima expresión de ello. Un desarrollo crítico de este aspecto lo constituye el trabajo de Corvalán Márquez, Luis, “Antropología política en el pensamiento de Bolívar”, en Estudios Latinoamericanos, N°4, 2007. Para un desarrollo de la ligazón conservadora del pensamiento de Montesquieu y su proyección en el pensamiento moderno ver: Althusser, Louis, Montesquieu, la política y la historia, Madrid, Editorial Ciencia Nueva, 1968. También Finkelkraut, Alain, La derrota del pensamiento, Barcelona, Anagrama, 2000.
[9] Mariátegui, José Carlos, “El hombre y el mito”, en El alma matinal y otras estaciones del hombre hoy, Lima, Empresa Editora Amauta, 1972, p. 24.
[10] Mariátegui, José Carlos, “Pesimismo de la realidad y optimismo del ideal”, en El alma matinal… p. 35.
[11] Mariátegui, José Carlos, “El hombre y el mito”, p. 24.
[12] Mariátegui, José Carlos, “El hombre y el mito”, p. 25.
[13] Flores Galindo, Alberto, La agonía de Mariátegui. La polémica con la Komintern, Lima, DESCO, 1982, p. 54.
[14] Mariátegui, José Carlos, “Dos concepciones de la vida”, p. 21
[15] Mariátegui, José Carlos, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, p. 314.