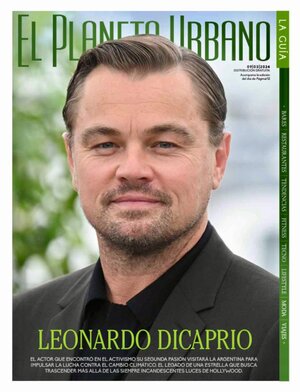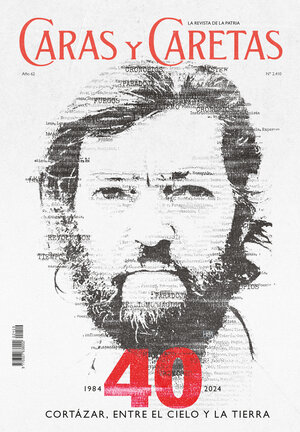Una mujer camina incesantemente por un amplio departamento. Atraviesa los ambientes a paso enérgico, nada parece detenerla. Luego se sienta frente a un escritorio, escribe, ojea su abultada correspondencia, fuma casi sin aliento. Es esa misma mujer a la que antes vimos vestida de rojo sobre una azotea, la que gritaba por sus recuerdos perdidos, por su imagen cayendo desde las alturas, recostada sobre un hombre manchado de sangre. “¿Qué fatalidad me ha llevado hasta aquí?” nos pregunta Isabelle Huppert, con las palabras de la poeta austríaca Ingeborg Bachmann, filmadas por Werner Schroeter. “Tiene que haber un motivo” es la respuesta inicial que ensaya Malina, película de culto de 1991 reestrenada en su versión francesa en la plataforma Mubi. Allí están los colores rabiosos del enfant terrible del Nuevo Cine Alemán, la letra desgarrada de aquella célebre novela de Bachmann escrita en 1971 y la interpretación más visceral de la Huppert, enredada en los laberintos de la memoria y la creación.
Malina es un nombre enigmático desde el principio. La escritora sin nombre a la que da vida Huppert lo escribe en infinitos anagramas y ejercicios de desdoblamiento en una hoja de papel: Malina, Animal, Mélanie, Animus. ¿Está entre ellos su nombre propio? En ese enorme y vacío departamento, un hombre vestido de traje la acompaña, como el extraño salvador de sus accesos de locura, de su pulsión de muerte, de sus irremediables extravíos. Responde al nombre de Malina como las criaturas de Schroeter responden a los llamados de la vida y la muerte, anidan dobles en los espejos, se desbordan en su fuga permanente. Y la seguirá en su salida a esa calle de una Viena teatral diseñada como en los cuentos de hadas, donde los autos apresurados parecen perseguir a los transeúntes desprevenidos, donde el amor y el dolor esperan detrás de una vidriera, donde la ópera nace de la tragedia cotidiana, del amor desgarrado, de la muerte incendiaria.
Schroeter ha decidido ofrecer su propia mirada sobre la novela de Bachmann y lo hizo junto a la escritora Elfriede Jelinek, autora del guion, también vienesa y responsable de otra pieza de culto y controversia como es la novela La profesora de piano. “No me sentí obligado a seguir la letra de Bachmann tan de cerca cuando ella elige hablar de forma literaria sobre los problemas de todos los días”, señaló el director en el tiempo del estreno, cuando la película dividió aguas. Férreos detractores y ardientes entusiastas desandaban las declaraciones de Schroeter sobre su adaptación: Malina era una película sobre el amor y sobre la soledad del que ama. De alguna manera el alemán se había apropiado de ese universo ajeno, lo había nutrido de la ópera compuesta por Giacomo Manzoni, lo había representado en las heridas lacerantes de un búlgaro, en una exótica películita de animación sobre un califa y su amada, en el rostro de Huppert bañado en sudor y lágrimas, en merengue rosa y rabiosas desilusiones.
En varios pasajes de su obra, Ingeborg Bachmann ha recogido una importante cita del filósofo Ludwig Wittgenstein casi como una declaración de principios: lo que no puede decirse debe ser pasado por alto en silencio. Como señala Kelley Dong en un ensayo sobre la película a propósito de su reestreno en streaming, “el suceso que la mujer [el personaje de Huppert] no puede describir o no sabe cómo expresar marca la diferencia clave entre el texto de Bachmann y la adaptación de Schroeter”. En una entrevista poco antes de su muerte en 1973, la escritora austríaca señaló que el fascismo es el primer elemento en la relación entre un hombre y una mujer y que es el vínculo entre fascismo y misoginia lo que afecta a la narradora de su novela a través de las crueldad que cada hombre ejerce sobre ella. La Malina de Schroeter está centrada en los conflictos del “yo” del personaje antes que en los problemas con los varones, individuales o genéricos, por lo cual su interpretación levantó bastante polvareda entre las feministas más radicales en el momento de su estreno. De hecho, en la introducción a la publicación del guion de Jelinek, Brenda L. Bethman y Larson Powell señalan que las académicas literarias llamaron “asesinos” tanto a Jelinek como a Schroeter por la transformación del texto de Bachmann. “El retrato resultante se centra en el daño autoinflingido por la mujer como continuación de la violencia de los hombres contra ella”, concluye Dong.
La escritora de Malina, como le ocurre a María en La muerte de María Malibán (1972), vibra en cada plano impulsada por ese fuego que la rodea. Es el fuego de las velas que enciende y la consumen como lenguas voraces de su propia pasión, pero también es el fuego de esa ordalía que Schroeter alimenta con la música clásica y los reflectores. Todas sus mujeres desbordan en el éxtasis que le imprime la iluminación cercana a sus rostros, se deshacen en las canciones que interpretan como lamentos, como clamores descarnados, como el grito de la furia divina. Sus cuerpos son siempre violentados, un ojo rasgado por un cuchillo en La muerte de María Malibán, la frente sangrante de la escritora en Malina. El camino hacia la verdad es también el del sacrificio, y la obra de Schroeter está signada por esa amenaza de la intemperie, de la destrucción, de la llegada al corazón de la pasión donde el fuego será demasiado. Es curiosa su insistencia en cristalizar las reflexiones de Bachmann en los gestos abruptos de una Huppert que desgrana en su movimiento errático un impulso de rescate y destrucción, tan víctima como victimaria.
Malina puede ser la más desconcertante de las películas de Schroeter, sobre todo por situarse ya en un tiempo alejado de las coordenadas del Nuevo Cine Alemán. Fassbinder había muerto hacia una década, Wenders se había ido hacia los Estados Unidos y había vuelto a la Berlín ruinosa de la despedida, Herzog hacia la excéntrica personalidad de sus documentales, el Muro se había convertido en escombros. De los mismos escombros de esa ruina emerge una Viena convertida en artificio de la paz anhelada, en vidriera de un amor que se escabulle, en teatro de un dolor que se representa. La escritora deambula por ese mundo en llamas, con sus miles de cartas nunca leídas, con sus páginas de confesiones nunca reveladas, como la prima donna de una ópera que canta su despedida. Como Magdalena Montezuma, como Maria Callas, esa madre espiritual tan amada, como las chicas de Willow Springs (1973) que escuchan discos antes de cada estallido de furia, Isabelle Huppert se convierte en su Juana de Arco, con su rostro pecoso embadurnado de crema rosa, de lágrimas y fervor, envuelta en las llamas de una tragedia silenciada, en un canto de agonía y música.