MARIANA SÁNDEZ
[El Periódico, suplemento literario Abril]
A pocos días de que comience la Feria del Libro de Madrid, el viernes 31 de mayo, algunos de los sellos pequeños y medianos más importantes y reconocidos de la industria española de las últimas décadas hablan de una tarea que, sobre todo, les aporta «felicidad»

Hace un tiempo, en una librería madrileña, una mujer se acercó a una de las mesas centrales y, mientras pasaba la mano por algunos ejemplares que tenía delante, dijo algo así como: «No sé qué nos pasa con los libros; no importa cuántas veces por semana venga a la librería, cada vez vuelvo a sentir una especie de voracidad por querer leer todo lo que hay, es como una desesperación». Si retuve el comentario fue porque, me parece, nos define esencialmente a todos los que compartimos esa devoción por la lectura. La avidez que nos produce el contacto con el libro es lo que pone en movimiento esa cadena magnética de escritores, editores, periodistas culturales, libreros, lectores. Una auténtica familia de adictos al papel y la trama.
¿De dónde viene el estímulo, qué lo produce? Así como una inmensa mayoría de los escritores afirma que es mejor no tratar de explicarse de dónde nace el deseo de escribir, pues el solo intento por responder podría arruinar el impulso creativo, quizá tampoco sea prudente –o posible– racionalizar la atracción natural hacia la lectura. «Los escritores sin editores no existirían», afirmó en cierta ocasión uno de los míticos editores de habla hispana, argentino radicado en España, Mario Muchnik (Ramos Mejía, 1931-Madrid, 2022). La fórmula funciona como un palíndromo: los editores sin escritores, tampoco. Y por más que suene a una aseveración evidente, sirve para destacar el valor de cada actor en la cadena.
Entrevistados por el suplemento Abril de cara a la Feria del Libro de Madrid, que se celebra del viernes 31 de mayo al domingo 16 de junio en el parque del Retiro, algunos de los editores más pujantes y reconocidos del escenario español actual cuentan qué los embarcó en el universo de los libros y qué era lo que más les atraía de su vocación.
Profesionales orquesta
La mayor parte de las editoriales que han surgido en las últimas décadas y que por su estructura pueden considerarse independientes, es decir, no pertenecientes a grandes grupos empresarios, funcionan gracias al capital de energía y entrega personal de un editor o editora orquesta, rodeados a veces de equipos pequeños que trabajan intensamente en todas las áreas necesarias para que el libro viaje del autor al lector. «No estoy muy seguro de que haya elegido la edición o de que esta me haya elegido a mí. Mi destino apuntaba en otra dirección y, en apenas unos meses, tuve muy claro cuál era mi eslabón en esta cadena: un lugar donde la lectura te embarga y se vuelve diálogo con quien escribe y prescripción para todo aquel que esté atento», explica Juan Casamayor (Madrid, 1968), creador de Páginas de Espuma, editorial dedicada específicamente al género del relato.
«Y en ese universo lo que más me apasiona es asistir a ese umbral creativo en el que el manuscrito se convierte en libro y nos da la medida de cómo quien escribe y quien edita pueden conversar y debatir sobre la transformación del texto. Eso es editar: la última metamorfosis de una escritura», añade con convicción. Por su parte, Santiago Tobón (Medellín, Colombia, 1975), representante de la editorial Sexto Piso en Madrid, reflexiona: «Un día leí la famosa frase de J. D. Salinger que en mi caso responde a la pregunta: ‘Si no puedes con la vida, escribe. Si no puedes escribir, edita’. Me sigue asombrando por encima de todo el prodigio de la lectura».
La editorial Tránsito se abrió paso apostando, sobre todo, por voces femeninas contemporáneas. Su creadora, Sol Salama (Madrid, 1986), comenta que siguió el camino de la edición tras desechar, de jovencita, el de arte dramático y el periodismo cultural: «También cuando me di cuenta de que todo en mi vida giraba alrededor de los libros. Lo que me fascina es la sensación de magia que siento cuando leo un manuscrito con una mirada o una voz potente, distinta, que tengo la oportunidad de llevar al público».

Como si fueran Quijotes
Sin excepciones, todos hablan de pasión, un sentimiento que no pasa desapercibido cada vez que se les invita a describir sus catálogos. «Edito porque necesito recomendar con la mayor pasión del mundo aquellos libros que me fascinan y porque quiero hacer de ello mi medio de vida. También, parafraseando a José Luis Sampedro, porque, desgraciada o afortunadamente, no tengo más remedio», dice Enrique Redel (Madrid, 1971), de Impedimenta, que conduce junto con la también escritora Pilar Adón (Madrid, 1971).
Luis Solano (Santiago de Compostela, 1972), responsable, fundador y director de Libros del Asteroide, comenta desde Barcelona: «Tengo la suerte de haber sentido siempre este oficio como algo que estaba llamado a hacer, como una vocación». Y agrega: «Soy editor porque me apasiona la buena literatura y la edición consiste, precisamente, en compartir con los demás el entusiasmo que has sentido al leer un buen libro por primera vez, en persuadir a otras personas de que se acerquen a cierto texto que les va a conmover y permitir ver el mundo de manera distinta».
«En mi caso, era un sueño que tenía desde poco antes de entrar en la universidad y, cuando ya trabajaba como abogada financiera y de mercado de capitales, decidí cursar un máster de edición», relata Bárbara Espinosa (Madrid, 1980), codirectora con Agustín Márquez (Madrid, 1979) de La Navaja Suiza. Y prosigue: «Me apasiona poder descubrir nuevos autores y/o libros a los lectores en español, y que viajen de España al otro lado del Atlántico y puedan hacer el recorrido inverso. Me conmueve tener entre mis manos un libro recién impreso y saber que hemos puesto el mayor cuidado y cariño posibles para que los lectores disfruten de manera sensorial con la lectura. Nos encanta el trato con los libreros y con nuestros lectores. Este es, sin duda, el intercambio más enriquecedor».
Salto desde la librería
El periodista Juan Cruz (Santa Cruz de Tenerife, 1948) sostiene que lo más interesante es poner el libro en la conversación de la gente. En sintonía con esto, Francisco Llorca (Alicante, 1980) dice, en nombre de su editorial, Las Afueras: «Para mí editar es compartir una conversación con el otro, invitarle a participar, poner en contacto a gente que todavía no se conoce con la esperanza de que acaben convirtiéndose en amigos». Y de cómo llegó a elegir esta profesión, explica: «Ocurrió de una manera natural. A principios de la década pasada cumplí el sueño adolescente de abrir una librería con mis mejores amigos. Cuando, por circunstancias de la vida, tuve que mudarme de ciudad, quedé como un marinero en tierra. Supongo que en la edición encontré el camino para seguir contagiando ese mismo entusiasmo por los libros e incluso de inventar libros que todavía no existían».
A cargo de editorial Nórdica, Diego Moreno (Madrid, 1976) recuerda: «Tras trabajar una temporada como librero y formarme en un máster de edición, descubrí que buscar y seleccionar textos para, después, darles la forma que me parecía más adecuada y disfrutar de su lectura era mi vocación. Lo que más me apasiona es dar a conocer obras de otras culturas y, sobre todo, que lectoras y lectores disfruten de un buen libro en un formato óptimo. Soy un ferviente defensor del libro bien editado».
Un parte de ellos se hicieron cargo o continuaron la tarea iniciada por sus familiares. Idoia Moll, directora de editorial Alba, comenta en ese sentido que «la labor editorial me viene de familia. Mis padres fundaron Alba en el año 93 y empecé haciendo prácticas en verano mientras estudiaba la carrera de Historia. Así que trabajo en el mundo editorial desde hace más de 25 años». También es muy habitual, entre estos editores, destacar el valor concerniente al cuidado de la edición en todos sus aspectos, en especial el estético, elemento primordial para acompañar el placer de la lectura. «Realmente es un trabajo apasionante porque aprendes mucho, te relacionas con personas creativas y resulta emocionante publicar libros de los que te sientes orgullosa y que el público aprecia. Especialmente cuando trabajas en una editorial como la nuestra, que valora por encima de todo la calidad y trabaja cada proyecto con mimo», añade.
Muchas de estas editoriales comienzan publicando rescates y traducciones de autores extranjeros descatalogados o desconocidos en el mundo de habla hispana, y poco a poco comienzan a incorporar también voces locales. Tal es el caso, entre otros, de Lucas Villavecchia, joven creador de Gatopardo Ediciones, que explica cómo sus abuelos fueron los promotores de fundar una editorial y él decidió tomar las riendas. «Seguí el camino de la edición porque me permitía prolongar en la vida laboral la que siempre ha sido mi afición principal. Irónicamente, a los veintipocos estuve a punto de dejarlo porque temía que el placer de la lectura se viese contaminado por consideraciones relacionadas con el sustento y el oficio. Por suerte, fue una fase pasajera».
A la pregunta de si es una tarea que a veces puede sentirse como demasiado quijotesca, responde: «No es fácil aburrirse siendo editor. Es apasionante ir resolviendo la cantidad de variables que deben concurrir para darle la mejor vida posible a un libro: la traducción o la edición del texto original, el diseño de tripa y cubierta, la impresión, la distribución, la promoción, etcétera. Cuando todos estos elementos se combinan de una manera adecuada, el placer que se siente es inmenso».

Agotador, pero divertido
En el caso de Juan Pablo Díaz Chorne (Buenos Aires, 1975), creador hace pocos años de Muñeca Infinita, una de las causas que lo llevaron al mundo de la edición «fueron los antecedentes familiares, pero luego he ido encontrando entusiasmos muy propios. Me apasiona cómo la edición te permite participar en los debates contemporáneos, y descubrirles a los lectores nuevas voces, pero también rescatar del olvido muchas antiguas que merecen ser escuchadas».

 Desde tiempos inmemoriales el texto es concebido y comparado con un tejido, una metáfora de lo textil, en la última novela de Enrique Vila-Matas (1) encontramos una frase clave que resuena a esta perspectiva. Luminosa, “tejido ajado” es la llave de la que se sirve el autor para nombrar un episodio inenarrable. Asimismo, en forma simultánea, al explorar el universo vilamatiano, por una parte, no dejamos de encontrarnos con lo que cae, con un abismo del mundo conocido, y por otra, podemos visualizar la textura de la obra en la línea de un tejido a punto de desarmarse en múltiples retazos. Así, vemos la arquitectura de la novela construida con restos anacrónicos de diversas historias inconexas, fragmentos deshilachados en las dimensiones de tiempo-espacio, cuya imposibilidad de conectarlos paradójicamente no deja de transformarse en una potente trama que nos mantiene en un suspenso vertiginoso, sin que podamos prever la continuidad del relato. Montevideo pone en acto la ruptura del concepto de identidad, de la ideología que subyace o implica tal concepción: un sujeto idéntico a sí mismo. La novela narra el acontecimiento de la escritura misma, el protagonista es a su vez el autor, en una aventura dónde sus presupuestos identificatorios (ser-escritor-en-París) son arrasados por el devenir. Luego de ser arrasados lo que sobreviene no es ya ninguna rutina que sirva de defensa, ningún a priori que pueda encasillar la transformación que se efectúa en la experiencia. El autor es efecto de una materia maleable: el cuerpo en su acontecer. Esta operación es nombrada, en una fugaz y casi desapercibida epifanía, en una palabra: estilo. Por la gracia del estilo, el personaje no podrá permanecer en una cómoda estabilidad, se mueve en la indeterminación vertiginosa de la ambigüedad. De esta manera, el estilo barre la premisa de la identidad; corta con las imposturas que detentan un mundo unívoco y sin dobleces. Pero esta misma transformación mencionada será llevada a cabo con la potencia de la ambigüedad, una fuerza extraña, por momentos desoladora, porque no se ejerce más que contra sí mismo. Ante dos alternativas (estar en un bando u otro, estar en una ciudad o en otra, etc.), la “frontera nebulosa” de la ambigüedad suspende la falsa salida del “o bien, o bien”, entrando en otra posibilidad, la exploración de lo que no se anula en su contrario y sin embargo crece en ese suspenso.
Desde tiempos inmemoriales el texto es concebido y comparado con un tejido, una metáfora de lo textil, en la última novela de Enrique Vila-Matas (1) encontramos una frase clave que resuena a esta perspectiva. Luminosa, “tejido ajado” es la llave de la que se sirve el autor para nombrar un episodio inenarrable. Asimismo, en forma simultánea, al explorar el universo vilamatiano, por una parte, no dejamos de encontrarnos con lo que cae, con un abismo del mundo conocido, y por otra, podemos visualizar la textura de la obra en la línea de un tejido a punto de desarmarse en múltiples retazos. Así, vemos la arquitectura de la novela construida con restos anacrónicos de diversas historias inconexas, fragmentos deshilachados en las dimensiones de tiempo-espacio, cuya imposibilidad de conectarlos paradójicamente no deja de transformarse en una potente trama que nos mantiene en un suspenso vertiginoso, sin que podamos prever la continuidad del relato. Montevideo pone en acto la ruptura del concepto de identidad, de la ideología que subyace o implica tal concepción: un sujeto idéntico a sí mismo. La novela narra el acontecimiento de la escritura misma, el protagonista es a su vez el autor, en una aventura dónde sus presupuestos identificatorios (ser-escritor-en-París) son arrasados por el devenir. Luego de ser arrasados lo que sobreviene no es ya ninguna rutina que sirva de defensa, ningún a priori que pueda encasillar la transformación que se efectúa en la experiencia. El autor es efecto de una materia maleable: el cuerpo en su acontecer. Esta operación es nombrada, en una fugaz y casi desapercibida epifanía, en una palabra: estilo. Por la gracia del estilo, el personaje no podrá permanecer en una cómoda estabilidad, se mueve en la indeterminación vertiginosa de la ambigüedad. De esta manera, el estilo barre la premisa de la identidad; corta con las imposturas que detentan un mundo unívoco y sin dobleces. Pero esta misma transformación mencionada será llevada a cabo con la potencia de la ambigüedad, una fuerza extraña, por momentos desoladora, porque no se ejerce más que contra sí mismo. Ante dos alternativas (estar en un bando u otro, estar en una ciudad o en otra, etc.), la “frontera nebulosa” de la ambigüedad suspende la falsa salida del “o bien, o bien”, entrando en otra posibilidad, la exploración de lo que no se anula en su contrario y sin embargo crece en ese suspenso.



 En la hora de la tristeza, me acuerdo de la “locura de pena” desde la que nos habla Paul Auster en Baumgartner, pero también de un momento sin pena en El palacio de la luna en el que, tras una tormenta, Marco Stanley Fogg se convierte en otra persona, como si hubiera ido más allá de sus límites y fuera posible pasear y cruzar por en medio de un temporal y acceder luego a la luz de un lugar desconocido.
En la hora de la tristeza, me acuerdo de la “locura de pena” desde la que nos habla Paul Auster en Baumgartner, pero también de un momento sin pena en El palacio de la luna en el que, tras una tormenta, Marco Stanley Fogg se convierte en otra persona, como si hubiera ido más allá de sus límites y fuera posible pasear y cruzar por en medio de un temporal y acceder luego a la luz de un lugar desconocido.




 Raquel Vidales (El País, viernes 15 abril) :
Raquel Vidales (El País, viernes 15 abril) :




 Estimado Vila-Matas, visité la tumba de Kafka hace unos días y encontré un hatillo de papel en una esquina del espacio.
Estimado Vila-Matas, visité la tumba de Kafka hace unos días y encontré un hatillo de papel en una esquina del espacio.
 Paul Auster y su nieta. NY,
Paul Auster y su nieta. NY,
 Santiago Ortiz Lerín: (La Opinión de Málaga)
Santiago Ortiz Lerín: (La Opinión de Málaga)



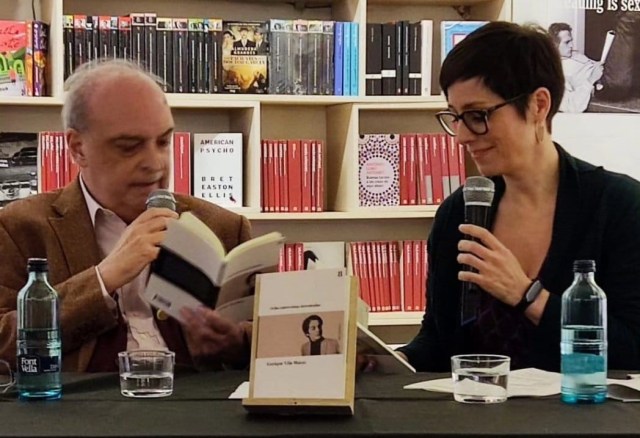


 Despierto de un sueño en el que iba de caza con mi abuelo materno, cazador. Como no fui nunca de cacería y mi abuelo murió un año después de que yo naciera, entiendo que la presencia de la caza en el sueño es una metáfora de la lucha y simboliza la iniciativa en el combate, a un tiempo avance y retroceso. La lucha es, en el fondo, la misma que se da en mí siempre cuando despierto y decido, como aliciente para sobrevivir, huir de lo obsoleto y persistir en la búsqueda de “la posibilidad de lo nuevo”, tratar de ir más allá en mi escritura.
Despierto de un sueño en el que iba de caza con mi abuelo materno, cazador. Como no fui nunca de cacería y mi abuelo murió un año después de que yo naciera, entiendo que la presencia de la caza en el sueño es una metáfora de la lucha y simboliza la iniciativa en el combate, a un tiempo avance y retroceso. La lucha es, en el fondo, la misma que se da en mí siempre cuando despierto y decido, como aliciente para sobrevivir, huir de lo obsoleto y persistir en la búsqueda de “la posibilidad de lo nuevo”, tratar de ir más allá en mi escritura.

 Como otras de las obras de Enrique Vila-Matas, La asesina ilustrada (1977) es una novela de escritores. Lo son Juan Herrera y Vidal Escabia, de quienes el lector tiene noticia de títulos de sus obras y del primero unos breves pasajes; y lo son sobre todo Elena Villena y Ana Cañizal, de quienes se sabe más, de hecho, se leen sus textos. La primera es autora, se cuenta, de El dulce clima de Lesbos y, de mucho más interés, del relato “La asesina ilustrada”, que será el centro de la novela vilamatiana, lo es también del “Prólogo”, de la carta que acompaña el envío a Vidal Escabia del mencionado relato y del “Suplemento” que cierra la novela además de una nota a pie de página a la última nota de Ana Cañizal, autora esta de las cinco notas al relato de Elena Villena, y esta además cuida la edición del conjunto de los textos que componen la novela. Así, estas dos autoras no solo merecen ser calificadas de escritoras, sino de filólogas, dados sus trabajos de edición de textos y de anotación, de manera que estos personajes no solo prolongan la condición de escritor del narrador de Mujer en el espejo contemplando el paisaje (1973) —luego En un lugar solitario—, sino que anticipan el tipo de narrador de Historia abreviada de la literatura portátil, un narrador-historiador y otros narradores-escritores más en obras posteriores.
Como otras de las obras de Enrique Vila-Matas, La asesina ilustrada (1977) es una novela de escritores. Lo son Juan Herrera y Vidal Escabia, de quienes el lector tiene noticia de títulos de sus obras y del primero unos breves pasajes; y lo son sobre todo Elena Villena y Ana Cañizal, de quienes se sabe más, de hecho, se leen sus textos. La primera es autora, se cuenta, de El dulce clima de Lesbos y, de mucho más interés, del relato “La asesina ilustrada”, que será el centro de la novela vilamatiana, lo es también del “Prólogo”, de la carta que acompaña el envío a Vidal Escabia del mencionado relato y del “Suplemento” que cierra la novela además de una nota a pie de página a la última nota de Ana Cañizal, autora esta de las cinco notas al relato de Elena Villena, y esta además cuida la edición del conjunto de los textos que componen la novela. Así, estas dos autoras no solo merecen ser calificadas de escritoras, sino de filólogas, dados sus trabajos de edición de textos y de anotación, de manera que estos personajes no solo prolongan la condición de escritor del narrador de Mujer en el espejo contemplando el paisaje (1973) —luego En un lugar solitario—, sino que anticipan el tipo de narrador de Historia abreviada de la literatura portátil, un narrador-historiador y otros narradores-escritores más en obras posteriores.




 Cabe suponer que el famoso primer extraterrestre que un día pisará la Tierra, verá enseguida que somos adictos a la queja. En La provincia del hombre Elías Canetti comenta ese hábito tan humano de quejarse de todo y dice que las quejas son lo más tonto que existe en el mundo, “siempre estamos enfadados con alguien, siempre hay uno u otro que se nos ha acercado demasiado. siempre hay quien ha cometido una injusticia con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué significa que esto y aquello no lo consentimos? Con esas quejas se va llenando la vida…”
Cabe suponer que el famoso primer extraterrestre que un día pisará la Tierra, verá enseguida que somos adictos a la queja. En La provincia del hombre Elías Canetti comenta ese hábito tan humano de quejarse de todo y dice que las quejas son lo más tonto que existe en el mundo, “siempre estamos enfadados con alguien, siempre hay uno u otro que se nos ha acercado demasiado. siempre hay quien ha cometido una injusticia con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué significa que esto y aquello no lo consentimos? Con esas quejas se va llenando la vida…”