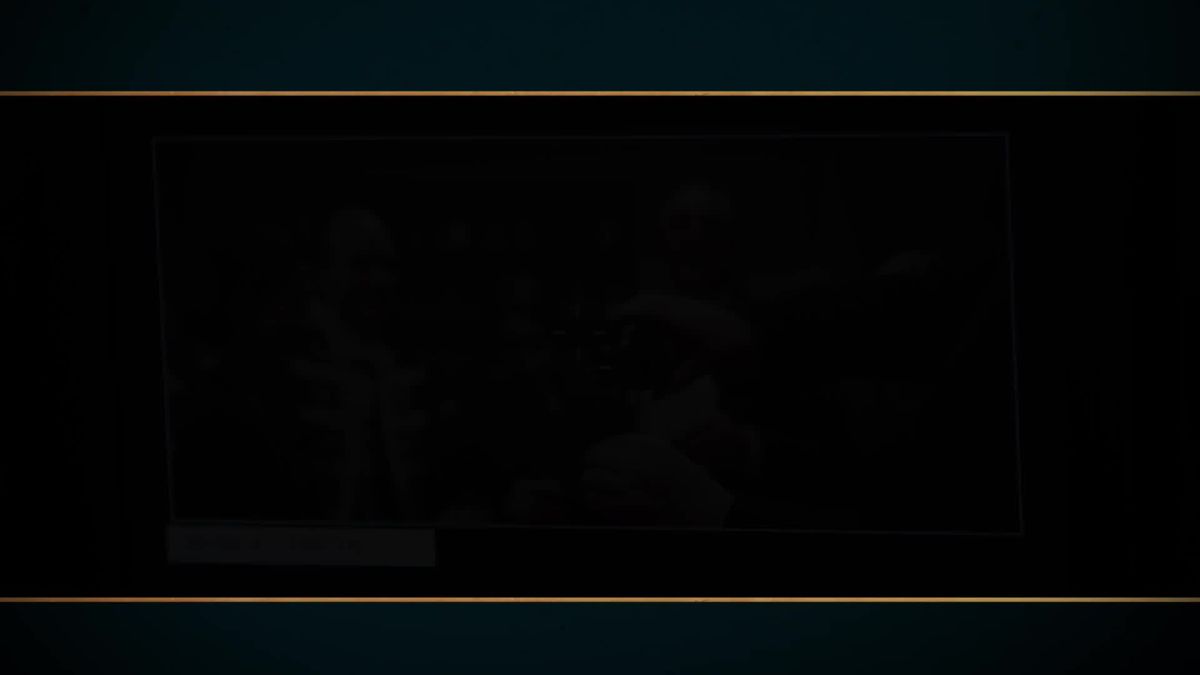Me gusta inquietar y emocionar. El cine es un arte que sirve para conmover, provocar miedo, risa o llanto. Cuando voy a ver una película me gusta sentir algo, y cuando dirijo busco historias que me puedan llegar como espectador. Estas palabras de Roman Polanski, pronunciadas en 1994, son perfectamente extrapolables tanto a sus inicios profesionales, en la Polonia de su infancia, como a este marzo de 2010, cuando estrena El Escritor.
Producto de un creador obsesionado con la técnica y que considera el séptimo arte como su tren eléctrico, el cine de Roman Polanski (París, 1933) inquieta o emociona, y, en el mejor de los casos, ambas cosas a la vez. Toca fibras muy sensibles, clava aguijones en partes internas del espectador, y esto lo consigue tanto con sus films más personales (Repulsión, El Quimérico Inquilino) como en esos en apariencia más ligeros y de encargo (Frenético). De naturaleza, dicen, afable, tímida y entrañable, hay dos cosas que molestan sobremanera a Roman Polanski: los periodistas rosas (que le amargaron la vida cuando su segunda mujer, Sharon Tate, fue asesinada en 1969, y luego lo acosaron a raíz de su acusación de violación, en 1977) y los periodistas (de nuevo) que solo han visto La Semilla del Diablo (1968), no han hecho los deberes y tienen un conocimiento de la obra de este complejo creador que se reduce a esa película.
Sin temor a ofenderlo, no sea que nos haga un conjuro, repasemos su filmografía. Una filmografía errante (la Polonia estalinista de su juventud, recién salido de la Escuela de Lodz; el swinging London; la dorada y hippiosa California, donde los envidiosos de su éxito lo conocían como el enano polaco; y, luego París, España...) y variada, donde, sin temor a generalizar, está claro que no abundan ni los finales felices, ni las relaciones convencionales ni esas familias clásicas de toda la vida. Historias intranquilizadoras (incluso las más alegres), preñadas de imágenes surrealistas, incómodas, inesperadas, como esa sobona pared de la casa de Catherine Deneuve en Repulsión (1965) o esas gallinas de Callejón sin salida (1966). Pasen, vean... o tápense los ojos. Y los oídos.
Donde caben dos, caben tres
“Cada uno tiene su manera de ver la vida y las relaciones, y lleva su pena de un modo distinto. Algunos se van a un monasterio y otros empiezan a ir de putas.”(R. Polanski)
Polanski, preguntado por uno de sus amados periodistas sobre cómo había rehecho su vida sentimental/sexual tan deprisa, muy poco después del asesinato de Sharon Tate, en 1969 por la banda de Charles Manson, soltó esa fresca. Y desde luego que, en sus películas, abundan las uniones alternativas, comenzando por el triángulo de El cuchillo en el agua (1962), el matrimonio Donald Pleasence-Françoise Dorléac en Callejón sin salida; o el cuarteto formado por Peter Coyote, Emmanuelle Seigner, Hugh Grant y Kristin Scott Thomas en Lunas de hiel (1992). Para sellar esa identificación entre lo que se cuenta en la pantalla y la idiosincrasia del contador, ahí va esta declaración: Las cosas y las acciones son como son, nada más. Los cuentos morales los hace Éric Rohmer. Aquí es todo abstracción, no hay moralina. Lunas de hiel es solamente la radiografía del alma de su director, y ese soy yo.
Polanski y el ardor (juvenil)
“Bueno, me gustan las jovencitas. En realidad, a la mayoría de los hombres les gustan. ¿Pero cree que hay algo más en mi vida que mis relaciones con jovencitas?”(R. Polanski)
Esta declaración, incluida en el documental Roman Polanski: Se busca (Marina Zenovich, 2008), es de esas que etiquetan a alguien de por vida. Sea o no un gran artista, como el homenajeado. La superficialidad y gandulería periodísticas han provocado que, desde 1977, el autor de tantos títulos destacados de la historia del cine sea solo ese hombre que tuvo relaciones ilícitas con una chica de 13 años, Samantha Geimer, en casa de Jack Nicholson, y, antes de que finalizara el complicado proceso judicial que le acabaría condenando, huyó a Europa para no volver jamás a la soleada California. Cinematográficamente, la gran ninfa de su carrera es la alemana Nastassja Kinski, a la que descubrió en Tess (1979), adaptación de un texto de Thomas Hardy que, antes del fatal desenlace de esta, tenía destinado a Sharon Tate. Es mi primera película de amor, dijo a propósito de este largometraje sobre el que pesa la etiqueta de estetizante. Acostumbrado a contraatacar, el realizador ha tenido que defenderse de otro cliché: ¿Misógino? En mis películas, las mujeres son casi siempre víctimas.
Polanski claustrófico
“Lo que más me gusta en el cine: la atmósfera. Me gusta encerrarme.” (R. Polanski)
La paranoia es un buen punto de partida en un film, porque permite desarrollar aspectos interesantes del personaje. En uno de sus primeros cortos (Usmiech zebiczny, de 1957), Polanski ya nos advertía: una escalera de vecinos, una habitación, un edificio solitario, una ventana interior, dan mucho de sí. Y es que las conductas más raras no nos las inoculan los demás: están dentro de nosotros, son producto de nuestra soledad, nuestra sexualidad enfermiza, nuestro cerebro que no se oxigena y normaliza en la calle. En Repulsión, escrita en solo 17 días por el director y su fiel Gérard Brach y auspiciada por una productora hasta la fecha solo dedicada al porno blando (Compton Group), Catherine Deneuve, sola en un apartamento londinense, entra en una espiral obsesiva que la conduce al asesinato. En cambio, en El Quimérico Inquilino (1976), el rodaje más rápido de su carrera, el propio Polanski encarna a Trelkovsky, un polaco que alquila un apartamento en París que había estado ocupado por una mujer que se intentó suicidar. Poco a poco, se va autoconvenciendo de que es objeto de una conspiración por parte de los vecinos. Se basa en una novela de Roland Topor, pero Kafka no está nada lejos. Por cierto, Álex de la Iglesia asegura que su La Comunidad (2000) es una especie de Polanski visto por Berlanga. Tiene un poco de La Semilla del Diablo, un poco de El Quimérico Inquilino...
San Francisco y París, bajos fondos
“Seguramente usted cree que sabe lo que lleva entre manos, pero en realidad no lo sabe.” (John Huston en Chinatown, 1974)
Chinatown (1974) y Frenético (1988) coinciden en tratarse de dos thrillers cuyos argumentos iniciales dan paso, poco a poco, a sendas subtramas que se apoderan de la principal y, en teoría, única. La primera empieza como un film de detectives que, en su interior, incuba y alumbra una pavorosa crítica a la corrupción de Los Ángeles de 1938. Lo más light que le sucederá al detective interpretado por Jack Nicholson es ver su nariz partida a punta de navaja por un chuleta Polanski. En la segunda, comparada a menudo con el cine de Alfred Hitchcock, Harrison Ford pierde de vista a su mujer nada más llegar a París. Hacia el final se nos explica que un grupo terrorista busca el detonador de una bomba atómica.