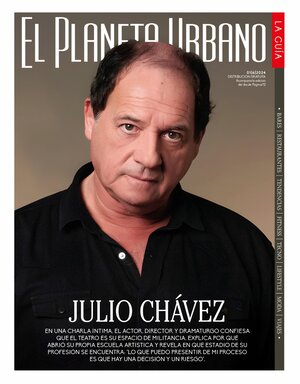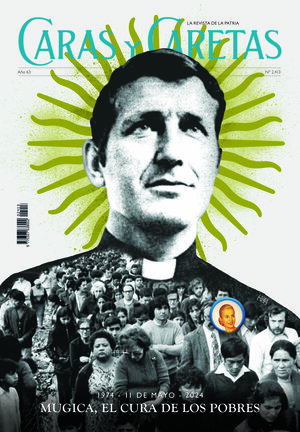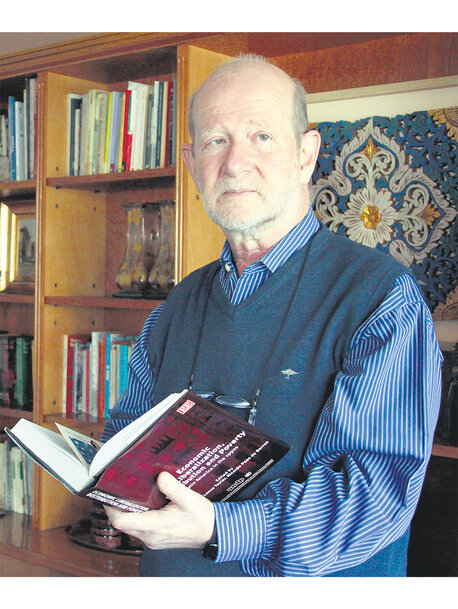Walter Oliverio fantasea con que el reci es en 1999; lo suficientemente lejos como para que el muerto Samaliel aún no haya nacido. De pronto se siente joven; sucumbe a esa ilusión. Antes de salir tuvo la precaución de ponerse lo más antiguo que encontró en su placard y un par de viejas zapatillas Nike. Ahora es viernes en una húmeda primavera de aire tibio. El recital es en una planta alta con patio terraza, en una casona centenaria de Barrio Parque. Lo reciben abajo dos muchachos con desgreñadas rastas rubias, ropa obrera de grafa casi hecha jirones y serenas miradas inteligentes. Uno de los dos rastafaris rubios le cobra una módica entrada. Y él sube la escalera. Arriba, en el patio central, el look de la gente es súper cool, cool y nerd a la vez, todos esos monosílabos y esos anticuados anteojos de marco negro, grueso y cuadrado que hacían furor en Nueva Inglaterra por los tiempos del grunge. A todos los ve sonreír, distendidos, confiados en alguna clase de bondad que él mismo había olvidado. Pide una cerveza en la barra del patio terraza. A diferencia de otros lugares parecidos de Atopia, el trato es muy amable, casi amistoso. Podría perfectamente haber sido otro país: Nueva Inglaterra, por ejemplo, a quien nadie jamás en toda su historia debe haber llamado así.
Entre las chicas punk, él ve que esplende una bebota con pelo teñido de rojo carmín, ojos de koala, vaqueros pigmentados y remera con el nombre y el logo de la calavera de la banda que toca esta noche: Baron Samedi. Ella está charlando y tomando cerveza en un gigantesco vaso de plástico, y con quién sino con Piuma. No parece el cincuentón que es, sino el Piuma militante y joven de aquella época, el de la Facultad. Al principio no lo reconoce. Después sí, le estrecha la mano al estilo afroamericano como diciendo: “Choque esos cinco”. Un saludo fraterno, piensa Walter, que es apenas un año menor, pero eso ya lo sitúa en otra franja etaria más cínica y desencantada. Comentan ambos la súper buena onda que hay en el lugar, lleno de punks. “Es siempre así”, dice Piuma, con aire de habitué. Y Walter se estremece al ver que lleva puesta una remera negra que dice, sobre el vientre, en letras pintadas a mano con un esténcil casero:
Todos somos Samy.
Walter había visto en la tele a toda esa gente en las calles reclamando justicia. "Samy no murió por robarse un teléfono...", susurra Piuma.
Walter se siente incriminado. Para calmarse, cambia de tema, pide otra cerveza y ahora los tres charlan de música mientras esperan que la banda empiece a tocar. La chica toma fernet, agarrando ese vaso gigante con sus uñas pintadas de negro, con manitos de ardilla… Walter se enamora, no puede evitarlo. Hablan de música. O mejor dicho, habla Walter. Justamente él, que tenía tanta curiosidad por saber qué música la definía (deseaba conocerla, saber cómo era en la intimidad de un sábado a la hora de la siesta; hubiera querido leer todos sus tatuajes), monopoliza la conversación con una cascada de quejas contra el bajista que va a tocar esta noche: Guille Mac Alister, alias el Celta. ¿Cómo pudo renegar del black metal, que era en él prácticamente una religión, y salir a buscar este público joven y punk? Nada de lo que haga estará a la altura de su antigua banda, Nigredo. “Si fuese yo la zurda del infierno, la zurda de Dios, y Dios me rompe esa mano, yo con la otra me mato. En cambio él… ¡se adapta y cambia de género musical! Toca más despacio y listo, ¡cualquier cosa con tal de sobrevivir!”. Ella elogia la formación que estrena hoy el Celta con su esposa, la Sueca. Celebra que haya una vocalista soprano y vientos, y guitarras; habla de lo mucho que le gusta ver una banda en vivo. La música le parece a ella "una cosa para estar... re ahí… nada”, les explica sin demasiadas esperanzas de que se le entienda. “El lenguaje de los jóvenes tiene la paradójica cualidad antilingüística de no esperar que la lengua comunique; es un lenguaje despojado de su fe en la posibilidad de comunicar”, anota mentalmente Walter, distraído, para un futuro ensayo que jamás escribirá. Pero le termina perdonando al Celta la nueva lentitud de su pobre zurda fracturada. Entonces ella asevera, enigmática: “Me dijo hoy el Celta que el cantante de su vieja banda, mi padrastro, tenía una recámara secreta debajo de su casa, al lado de la casa de mi mamá”.
Se apagan las luces del lugar. En la oscuridad del escenario refulgen las antorchas que unos asistentes encapuchados van encendiendo. Empieza a vibrar el bajo del Celta, muy grave, muy distorsionado, como un sonido que brotara de las entrañas de la tierra. La percusión de la Sueca completa el efecto de fenómeno telúrico, de dioses ctónicos que desde las profundidades surgieran invocados por la música. Sale a escena una mujer negra, envuelta en un escotado vestido rojo que realza su cuerpo de Venus haitiana. Walter ve el color porque una luz cenital roja la alumbra. Otra luz, verde, refulge sobre la chancha de la batería de la Sueca, iluminando la calavera con chambergo requintado que representa al Señor del Inframundo: Baron Samedi. La negra no necesita del micrófono para emitir una nota: una sola nota, larguísima, altísima, que hiela la sangre. Algo se abre, un portal a un ámbito de otro mundo. De una caja en el escenario la negra extrae lo que parece un gallo blanco vivo, lo alza por sobre su cabeza con los brazos extendidos y le retuerce el cogote con un solo movimiento firme y seguro. La sangre se derrama sobre su cabeza llena de rulos y los endurece convirtiéndolos en las serpientes de la cabeza de la Medusa. Walter siente alivio cuando la chica le susurra: “Es de utilería. Acá son todos veganos, la matan a ella si llega a matar un animal en escena”. “¿Y todos saben eso?” “Parece que sí, mirá qué tranquis que se quedan”. “Están paralizados por el terror”, dice Walter pero sus palabras son ahogadas por dos fraseos de vientos: un saxo barítono y una trompeta.
Los Baron Samedi hacen jazz, afrobeat, punk balcánico y luego suben a escena dos guitarristas y el ecléctico repertorio cambia: empiezan a tocar algo así como un punk folk rock muy desprolijo para rock y muy prolijo para punk, con una actitud cool nerd punk si es que existe una categoría semejante. El Celta, un flaco pelirrojo de camisa leñadora, toca el bajo con mucho groove y canta en un creole lleno de sentimiento; se teje en una base compacta con la Sueca, y filetean sobre eso su melodía hipnótica y sensual el caño grave distorsionado y la voz afro femenina soprano, casi operística, totalmente chamánica, de la sacerdotisa vudú. Walter añora los tiempos de velocidad suicida de Nigredo, la antigua banda de black metal del Celta y el Égar, estrellada contra un camión infausto. Lo que más asombra a Walter es la cara sin edad del Celta, donde la barba roja y los anteojos lo envían directo a 1974. Hay algo de crístico, casi diríase de sacrificial en el bajista y también en el músico que toca la trompeta: un petiso canoso de camisa de franela y barba desprolija que pone una pasión en su solo como si le fuera en ello la vida. Que algo de ello le va ya que en un momento dado, un tema especialmente “arriba”, en que el riff de la canción acelera y acelera, mientras todo el mundo abajo hace pogo (un pogo extrañamente prolijo y suave), la cantante lanza un grito de una intensidad sobrehumana y el efecto es como el de una fisión atómica: la masa de energía que se ha ido acumulando entre el público y la banda, esa especie de comunión ritual en que las diferencias se borran (como sucede más en el punk o en el metal que en el rock) estalla. Estalla y el flaco de la trompeta se lanza sin parar de tocar desde el escenario al vórtice de la vorágine de gente, y decenas de brazos en alto lo abarajan y lo izan, lo sostienen boca arriba y se lo pasan, llevándolo en andas; en un momento dado Walter se ve a sí mismo teniéndole los tobillos, porque las piernas al flaco se le descontrolan y eso le hace perder altura. Como le contará después a Piuma, siente miedo, pero no terror sino un temor reverencial, un sentimiento ominoso ante algo que es inconmensurablemente grande o peligroso, pero uno está a salvo. En el corazón de lo tribal, pensará después. Pero ahora está en el puro presente.