La leyenda detrás de Pancho Villa: amor, honor y revolución
Los estudiosos del tema sitúan de 23 a 75 mujeres entre los amoríos y matrimonios de Villa, así como 26 hijos reconocidos.
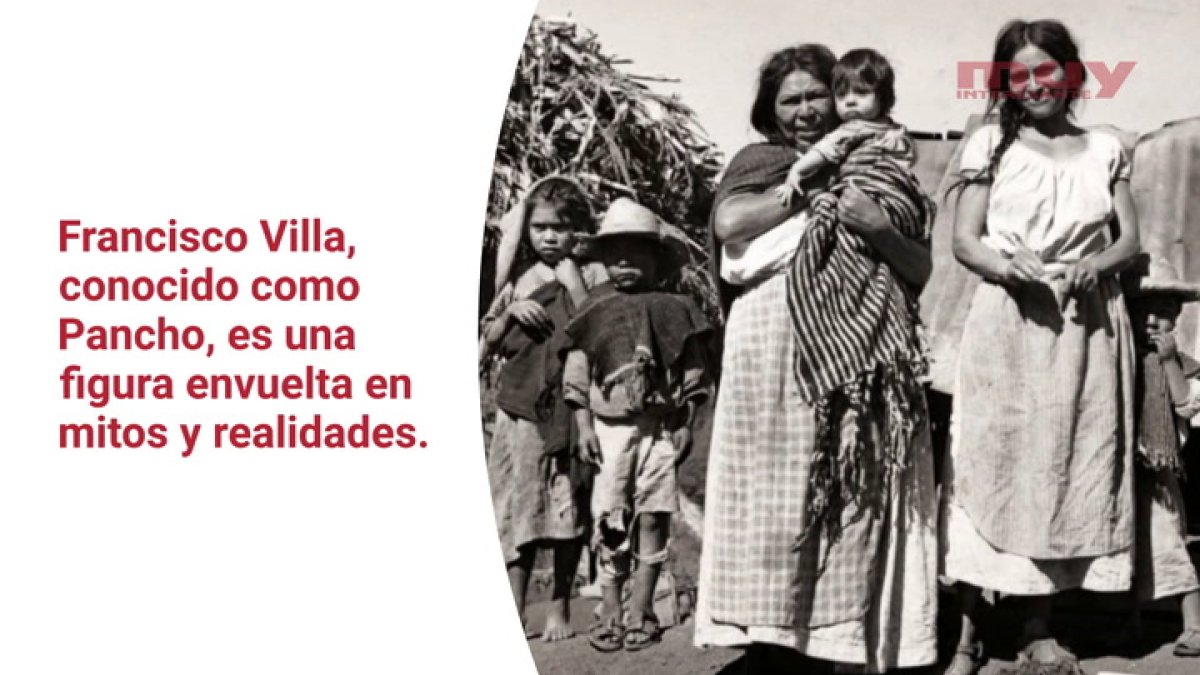
Se dice que la historia de Francisco Villa está alimentada por la leyenda, que se hizo bandolero por necesidad tras vengar la honra de su hermana mayor, pues ésta había sido violada por uno de los hijos de Laureano López Negrete, propietario de la hacienda donde trabajaba. En venganza, Villa, que por ese entonces era Doroteo Arango, apenas un muchacho adolescente, quien disparó con un revólver al terrateniente y se fugó a las montañas, donde sobrevivió como pudo hasta 1910 junto con un grupo de bandoleros. Que esta historia sea verdad, tampoco lo sabemos.

Aquí, la actriz estadounidense Fay Wray, quien formó parte de la cinta hollywoodense “¡Viva Villa!” (1934); la fama del caudillo trascendería la historia para convertirse en una figura mediática.
El honor o la hermana que lo convirtió en bandolero
Pero el hecho de que, en nombre de una mujer, en este caso su hermana, se encumbrara a Pancho Villa como protector de mujeres es cuanto menos extraño, puesto que todo el país estaba sumido en una dictadura, la de Porfirio Díaz, que venía durando 35 años en el poder. Ese tiempo, desde el punto de vista ético, nos referimos a la educación moral de un pueblo es, como se sabe a juzgar a bien por nuestras sociedades actuales, toda una ‘eternidad’.
De hecho, durante el porfiriato, las mujeres debían cumplir la labor que les correspondía según los cánones dominantes de la época: casarse virgen, ser esposa virtuosa y señora de la casa, todo condimentado con la culpa religiosa, tal y como recoge en su estudio La mujer en la Revolución mexicana Adela Velarde Pérez. La misma autora se hace eco de un ritual que instauraron a la par el dictador Díaz y la Iglesia católica para la festividad de Año Nuevo. Después de la cena, las mujeres de clase alta se arrodillaban sumisas frente a sus maridos y pedían perdón por los errores cometidos durante el año. Los esposos con amantes casi todos como Pancho Villa otorgaban la misericordia y las enviaban a misa. Valga la anécdota para entender bajo qué caldo de cultivo vivían las mujeres a lo largo de la dictadura y sus largos tentáculos. No obstante, hubo aquellas quienes lucharon desde diferentes ámbitos intelectual, sindical o militar para derrocar al autócrata. La misma lucha que emprendió, entre otros, en el norte de México, Francisco Villa, aunque ellas no hayan pasado a los anales de la historia.
La ausencia de mujeres en el imaginario colectivo en la Revolución mexicana de 1910 nos lleva a pensar que la dictadura, en materia femenina, fue más larga que la dictadura política. Y, a pesar de ello, el propio general Villa ha pasado a la inmortalidad no sólo por sus logros como caudillo, sino por sus conquistas amorosas. Pero volviendo a la idea de honor, esa que según dicen algunas leyendas, convirtió a Villa en bandolero, aquél, el honor, viene siempre acompañado del término ‘mancha’. Ésta actúa como la siniestra guardia del honor, y cabría preguntarse si los argumentos de pureza no pretenden también acabar con manchas de toda índole.

En el ideario colectivo de la revolución, la mujer aún se le ve sin mayor relevancia, e incluso ausente de los grandes acontecimientos sociales.
‘La chingada’: la máscara de las madres
Una de esas manchas, sin duda, es el ‘derecho de pernada’, término que se usaba en América Latina para designar diversas prácticas históricas de abuso sexual que se mantienen en nombre de la tradición y de las relaciones sociales sometidas entre patrones y clases trabajadoras. Estas prácticas, arraigadas, eran toleradas a pesar de no tener categoría de ley. Se sabe que por esta tradición de derecho de pernada los hacendados y, en ocasiones, otras autoridades como sacerdotes hicieron uso sexual por el poder que ostentaban frente a sus subordinados. En México, la costumbre del derecho de pernada establecía que el patrón pagara los gastos de la boda de los matrimonios de sus trabajadores a cambio de que él pasara la primera noche con la novia. De ahí que un buen porcentaje de aquellos primogénitos fueran, en realidad, hijos ‘ilegítimos’ del hacendado.
Si bien la tradición estaba muy arraigada, también es cierto que en época del porfiriato el derecho de pernada contaba con fuertes críticas como se expresaba en la cultura popular mexicana, y así lo recoge, por ejemplo, Armando de María y Campos en su libro El teatro de género chico en la Revolución mexicana (1996). Aun así, no era infrecuente que el hacendado quisiera hacer uso de su ‘derecho’ y para ello amenazara al recién casado en cuestión con mandarlo a la cárcel o enviarle al ejército. En este contexto, Francisco Villa tiene un rol importante, vinculado con la propia afrenta que sufrió su hermana, pues es a él a quien se le asigna la erradicación de tal derecho. Una vez iniciada la revolución, por ejemplo, Villa ajustició a varios patrones, entre ellos, al administrador de la hacienda El Carmen, en Terrazas, por exigir abusar de las doncellas campesinas.
A pesar de este hecho, la mujer, máscara de las madres, ‘la Chingada’, como la denomina Octavio Paz en su célebre ensayo El laberinto de la soledad, sigue siendo la reproducción ideal del ‘chingón’, véase la idea del macho mexicano frente a la mujer. En un mundo hecho a la imagen de los hombres, la mujer es sólo un reflejo de la voluntad y querer masculinos. Pasiva, recatada, llena de pudor, se convierte en diosa, amada, porque es un ser que encarna los elementos estables: la madre virgen. De ahí que el escritor mexicano recaiga en la chingada, recordando que es, ante todo, la Madre. No la de carne y hueso, sino la ideal, la figura mítica que es una de las representaciones de la maternidad, tal como la Llorona o la sufrida madre mexicana. Luego, la chingada es la madre que sufrió.
Entre los amores de Pacho Villa, que algunos biógrafos sitúan en cifras dispares entre sí, 23, 50 o 75, la madre sufriente también se encuentra en la lista. De hecho, con la mayoría de aquellas mujeres tuvo descendencia que se contabiliza en alrededor de 26 hijos reconocidos. Como toda la verdad está revestida de leyenda, y toda leyenda se sabe es fruto de alguna verdad, lo cierto es que todavía queda por saber el número exacto de mujeres que estuvieron con él, pues muchas emigraron a otros lugares tras el asesinato del caudillo revolucionario y esos datos no han podido ser documentados. Entre ellas, la mayoría ajustada a esa idea de la mujer pasiva y abnegada bajo la máscara de la chingada, se encuentran estos nombres: Paula Alamillo, María Barraza, María Isabel Campa, Esther Cardona, Francisca Carrillo, Manuela Casas, Luz Corral, Petra Espinoza, María Arreola, Margarita Núñez, María Izaac, Guadalupe Coss, María Hernández, Austreberta Rentería, Librada Peña, Soledad Seáñez, María Reyes, Macedonia Ramírez, Juana Torres, Guadalupe Peral, María Locadia, Cristina Vázquez o Asunción Villaescusa. Con la gran mayoría de ellas tuvo descendencia, y con la gran mayoría, también, estuvo casado a la vez y por la iglesia, hecho este que iba en contra de los cánones de la Iglesia, que consideraba el matrimonio como un sacramento de modo que la bigamia era y es vista como un sacrilegio que trasgrede los preceptos y supone un delito contra la fe católica. El caudillo Villa, sin embargo, animaba a sus hombres que hicieran lo mismo que él, puesto, de ese modo se les dejaba a las mujeres ‘intacta’ en su honra. Entonces, si el jefe máximo de la División del Norte pudo hacerlo es porque la mayoría de aquellos matrimonios sólo constaban a nivel local y en cada pueblo podía casarse sin que en la población más cercana se supiera que había otra esposa. De vueltas con la honra.

Luz Corral se considera la única esposa ‘legítima’ de Pancho Villa, casada por la iglesia y por el civil, en mayo de 191.
Luz Corral y Juana Torres, ¿Sus grandes amores?
Luz Corral, conoció a Pancho Villa durante los días que éste pasó por Riva Palacio para comprar víveres. Desde entonces es que comienzan un noviazgo interrumpido por las idas y venidas de Pancho Villa, primero saliendo para incorporarse al movimiento maderista y, después, cuando estalla en noviembre de 1910 la lucha revolucionaria. El 21 de mayo de 1911 se firmó la paz en Ciudad Juárez, lo que puso final a la dictadura de Porfirio Díaz.
Luz Corral fue la séptima esposa de Pancho Villa y la única mujer con la que se casó tanto por lo civil como por la iglesia. El matrimonio por lo civil se realizó el 28 de mayo de 1911 y el 24 de octubre del mismo año, contrajeron nupcias por la iglesia. Al año siguiente, en 1912, nació su primogénita Luz Elena Villa Corral quien falleció de manera sorpresiva, antes de cumplir los dos años. Desde 1915 a 1920, debido a la guerra, nuevamente, Luz Corral tuvo que emigrar para ponerse a salvo, por lo que se fue a Cuba. Posteriormente se trasladó a San Antonio, Texas. Nunca más se volvieron a ver. Tras el asesinato de Villa, el 20 de julio de 1923, regresó a la Quinta de la Luz vivienda que fue comprada por el jefe revolucionario para su esposa, pero sólo se instaló en la zona izquierda de la casa, pues la otra parte la convirtió en una sala de exposición de objetos personajes de Villa, mismo que llamó Museo División del Norte. Esta villa, hoy alberga el Museo Histórico de la Revolución. Asimismo, Luz Corral, tras el asesinato del general Villa permanece viuda, puesto que nunca quiso volver a casarse, y fallece, a la edad de 89 años el 6 de julio de 1981 en Chihuahua y está enterrada en Hidalgo del Parral.
Muy posiblemente, Corral fuera uno de los grandes amores de Francisco Villa, pero en este aspecto hay que sumar otro nombre: el de Juana Torres, muchacha de 16 años a la que conoce a mediados de 1913. Juana Torres estaba por entonces empleada en una sastrería y tienda de ropa situada en Torreón. Se cree que Villa conoció a Juana Torres el 4 de octubre de 1913, poco después de la toma de Torreón. Aquel día era el onomástico del general y para celebrarlo, desde las cuatro de la madrugada una orquesta tocó “Las Mañanitas” al Centauro del Norte frente al hostal Salvador. No sólo hubo una orquesta que recorrió las calles, un gran banquete, sino que un grupo de muchachas obsequiaron a Villa con ramilletes de flores. Una de aquellas muchachas era Juana Torres, y el general se enamoró de ella. De su encuentro se narran otros hechos siempre es así en la biografía de Francisco Villa, no obstante, sea como fuere algo sí sabemos gracias al testimonio de la hija de ambos, Juana María Villa Torres, que la familia de la joven no quería que estableciera relaciones con aquel revolucionario, que tan mala fama llevaba en materia sentimental y política. Si la familia tuvo, finalmente, que ceder a la hija fue porque el famoso y temible caudillo amenazó con robársela. La boda civil se celebró el 7 de octubre de 1913, de noche. Juana Torres, tras el enlace, acompañó a Villa a Chihuahua, pero al tomar Ciudad Juárez, la mandó a San Antonio para que descansara de las fatigas de la guerra. A mediados de 1914, Villa vivía con Torres en la ciudad de Chihuahua en la Quinta Prieto. Y aquí se cruza el destino de estas dos mujeres. A los pocos días, Luz Corral, su otra esposa, llegó con sus tres hijos a la Quinta Luján, en Chihuahua, muy cerca una de otra. Finalmente, Villa retornará con Luz Corral y se instalarán juntos, abandonando a Juana Torres. En Chihuahua el 29 de junio de 1915 nació Juana María Villa, quien ha dejado testimonio de todo lo aquí narrado.
Aunque Juana Torres murió poco tiempo después, en 1916, su historia seguiría viva gracias a su hija quien, ante el delito de bigamia de su padre, lleva a los juzgados mexicanos, en 1934, el caso. La acusación se basaba en que el acta matrimonial entre Villa y Luz Corral estaba fechada el 16 de diciembre de 1916, y Villa, según constaba, se había casado con Torres el 7 de octubre de 1913. Pero Luz Corral es capaz de refutar la acusación explicando que ella, en verdad, se casó con Villa en 1911, y que el acta original se perdió y la única copia servía únicamente para ratificar el matrimonio. El juez, finalmente, y nuevamente, falló en favor de Luz Corral.
![Para la autora, en toda guerra, “La historia del cuerpo de la mujer no es ajena a la historia de los territorios ocupados, pues unos como los otros son conquistados y colonizados [...]”.](https://imagenes.muyinteresante.com.mx/files/vertical_image_414/uploads/2024/05/20/664b73962c94d.png)
Para la autora, en toda guerra, “La historia del cuerpo de la mujer no es ajena a la historia de los territorios ocupados, pues unos como los otros son conquistados y colonizados [...]”.
Territorio y cuerpo: Conquistar y colonizar
Como hemos indicado al inicio de este escrito y, siguiendo la estela de Octavio Paz cuando asegura, en el citado ensayo, que las revoluciones no se hacen con palabras, lo cierto es que Pancho Villa en ‘su revolución’ conquistó y colonizó territorios esenciales de la geografía mexicana para la causa por la que luchaba, aunque los métodos, lo sabemos, implicaban un uso de poder desproporcionado. Son muchos los testimonios de supervivientes, por entonces niños y adolescentes, quienes tuvieron que ver y sufrir inenarrables barbaridades. La historia del cuerpo de la mujer no es ajena a la de los territorios, pues uno, como los otros, son conquistados y colonizados en nombre de las nobles causas de la revolución hecha por los hombres. Es, sin duda, este hecho el que marcaría la biografía de una de las esposas de Pancho Villa, Austreberta Rentería, pero también la ordenación de masacres, raptos y violaciones a otras mujeres. Los relatos de leyenda son una buena dosis de mentiras sobre algunas verdades, como si la honra de los líderes, manchada por sus propias acciones, tuviera que taparse con cuentos, a veces, de difícil credibilidad. O como si una buena acción en la defensa para una buena causa tapara conductas de reprobable moral. Estos hechos y otros, en lo referente a las mujeres de Pancho Villa está recogidos en el libro Crímenes de Pancho Villa. Testimonios (2020), del historiador Reidezel Mendoza Soriano, donde niños y mujeres narran sus experiencias. Es precisamente, en el norte del país Villa recibía el apelativo de ‘El Centauro del Norte’ donde abunda un gran número de relatos sobre abusos y violaciones a mujeres de todas las edades. Tal y como recoge el historiador, es común, también, escuchar anécdotas de las familias que escondían a sus esposas, hijas y madres en loshornos de pan, pozos o corrales, entre otros escondites, para ponerlas a salvo de Villa. Pero la mayor tragedia se vivió en el poblado de Namiquipa, en la mañana del 8 de abril de 1917, cuando Villa arribó allí buscando a los miembros de la Defensa Social para ofrecerles una amnistía. Ante la negativa de la comandancia, Villa ordenó que reunieran a todas las mujeres mayores de 16. Fueron llevadas más de un centenar de adolescentes al cuartel general y, posteriormente, deshonradas: Pancho Villa y sus hombres las violaron.
Por aquellos hechos, cuando se llevó a cabo la celebración en la Cámara de Diputados de la República de México proclamar el año 2023 como el año de Francisco Villa, muchas parlamentarias se abstuvieron de votar o lo hicieron en contra. Lo decidieron así porque no podían olvidar los feminicidios cometidos por el caudillo: “Votamos en abstención en memoria de las más de cien mujeres violadas por instrucciones de Francisco Villa en Namiquipa (Chihuahua)”.




