Newsletter
Suscríbete a nuestro Newsletter y entérate de las últimas novedades.
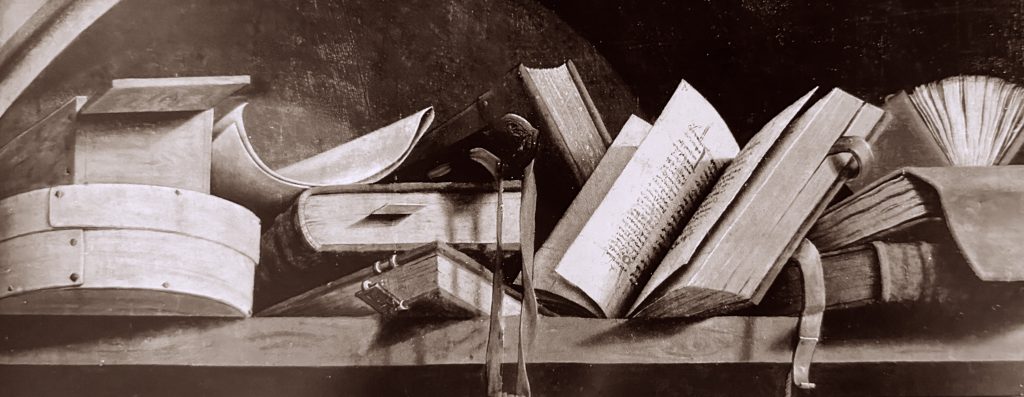

Felix qui potuit
rerum cognoscere causas[1]
Intentar entender las causas de las cosas, es siempre un muy buen ejercicio intelectual. En cualquier ámbito de la vida. Algunas veces, ese ejercicio es más necesario que otras; algunas veces, es más productivo, otras menos. Indudablemente, y en particular en los tiempos que corren en materia de libre competencia, en los que -entre tantas otras cosas- se discuten incluso sus fines u objetivos últimos, es un gran ejercicio intentar situar el derecho y la política de la competencia en un contexto histórico.
El derecho de la competencia ha estado presente entre nosotros, de un modo u otro, durante miles de años, remontándose al menos a la Atenas clásica (siglo IV a. C.) y a la dinastía Maurya en la India (siglo III a. C.), y quizás tan atrás como las ciudades mesopotámicas dos mil años antes.[2]
De acuerdo a lo que enseña el Profesor Barry Hawk, podríamos identificar tres fases en la evolución del derecho y la política de competencia, que resultan muy ilustrativos. En las sociedades preindustriales, que era el mundo entero antes del siglo XIX, la responsabilidad de los aumentos repentinos de los precios de los cereales comúnmente se atribuía a los comerciantes y productores, a los que se condenaba como “monopolistas”. Ante la preocupación política, para evitar revoluciones o cambios de régimen y la preocupación moral por la justicia social (i.e., promoción del bienestar de los súbditos y ciudadanos), los gobernantes de entonces respondieron a las demandas populares de acción. En consecuencia, se promulgaron nuevas leyes o se aplicaron leyes existentes, para combatir no sólo conductas condenadas por las modernas leyes de competencia (por ejemplo, la fijación concertada de precios), sino también prácticas como la especulación de precios, conductas que generalmente ya no se consideran ilegales a la luz de los mercados industriales modernos y de la teoría económica.
El mundo de competencia o antimonopolio moderno comenzó a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Las quejas populares contra los “monopolios” formuladas durante milenios contra los especuladores de cereales fueron reemplazadas por nuevos objetivos: poner límites a las grandes empresas privadas. En las discusiones parlamentarias que antecedieron a la sanción de la Ley Sherman en 1890, resonaba reiteradamente en el Congreso que, así como Estados Unidos no quería depender de la corona de un rey o soberano extranjero, tampoco quería depender del poder económico de algunas pocas corporaciones.
En general, el mundo industrial reaccionó de dos maneras ante el creciente poder de las grandes empresas, los monopolios y los cárteles. En Europa, las autoridades gubernamentales y los tribunales los consideraron en gran medida beneficiosos. Faltaba el poder político necesario para desafiar los monopolios privados, el tamaño de las empresas o incluso los cárteles. Por ejemplo, las combinaciones de empresas francesas continuaron hasta mediados del siglo XX, a pesar de las demandas de las pequeñas empresas, los agricultores y los socialistas de una nueva legislación o una aplicación más agresiva de la ley existente.
Estados Unidos adoptó una posición totalmente diferente respecto de las grandes empresas, los monopolios y los cárteles. Lo que más distinguió a Estados Unidos de Europa y el resto del mundo, fue una profunda desconfianza tanto del poder público como del privado. La desconfianza estadounidense en el poder privado complementó la desconfianza en el poder público, reflejada en el marco constitucional de controles y equilibrios. La primera legislación federal estadounidense en materia antitrust, la Ley Sherman de 1890, apuntó a los monopolios privados no sólo por sus daños económicos, sino, y más importante aún, por sus impactos políticos y sociales. La Ley Sherman y las anteriores leyes estatales antimonopolio, introdujeron normas, procedimientos e instituciones sustancialmente nuevas para hacer frente a los males percibidos de las empresas cuyo alcance y tamaño eclipsaban a los de los especuladores de cereales del mundo preindustrial.
La segunda fase de la era moderna del derecho de la competencia, se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la (ahora) Unión Europea (UE) y Alemania adoptaron leyes de competencia en la década de 1950, en parte bajo la influencia de la presión de Estados Unidos. A diferencia de las leyes antimonopolio estadounidenses, las disposiciones sobre competencia del Tratado de la Comunidad Europea tenían como objetivo principal evitar obstáculos públicos y privados al objetivo central del Tratado: un mercado común entre los seis estados miembros originales. Sin embargo, dichas normas han tenido el efecto más amplio de contribuir a la aceptación en toda Europa de una economía de mercado esencialmente libre con empresas públicas y privadas sujetas a reglas de competencia. La Europa de 1958, con su extenso sector público que cubría gran parte de las economías de los estados miembros, se ha transformado en una economía liberalizada, predominantemente de sector privado, naciendo así una verdadera cultura de “competencia”.
La tercera (y actual) fase de la era moderna de la ley de competencia comenzó alrededor de 1990. Los impulsores de las leyes de competencia posteriores a 1990 difieren considerablemente de los alborotadores preindustriales de los alimentos, las pequeñas empresas estadounidenses y los estadistas de la UE, responsables de las leyes de competencia anteriores.
Las nuevas fuerzas eran tanto internas como externas: las instituciones crediticias internacionales, así como las agencias de competencia de la UE y Estados Unidos. En la década posterior a la caída del Muro de Berlín, en 1989, las leyes de competencia comenzaron a proliferar en todo el mundo. Con el colapso de la Unión Soviética, los países del antiguo bloque del Este y la Federación de Rusia promulgaron leyes de competencia. Y durante las siguientes dos décadas, países de los cinco continentes adoptaron leyes de competencia, incluidos países con estructuras económicas y políticas muy contrastantes y diversas. En todo el mundo actual, se encuentra la misma tríada de categorías de leyes de competencia que tratan de acuerdos restrictivos, conducta de empresa dominante y control de fusiones.
Como resultado de esta larga evolución, la actualidad nos encuentra inmersos en una especie de industria del derecho de la competencia, una industria global poblada por miles de abogados, economistas, funcionarios gubernamentales y organizaciones no gubernamentales asociados en redes internacionales para prestar servicios a la industria del derecho de la competencia.
Es en este contexto mundial e histórico en el que debe ser enmarcada la historia de la política y el derecho de la competencia latinoamericana, que actualmente roza los dos siglos de historia y se evidencia a través de sus respectivas declaraciones de independencia basadas principalmente en ideales de libre mercado, o mediante ciertas normas, como las Constituciones nacionales de varios países de la región.
Sin embargo, la historia de la legislación específica de competencia tiene en nuestra región algo más de cien años[3]. A riesgo de simplificar por demás los acontecimientos, a grosso modo, creemos que podemos dividir este siglo en tres etapas bien marcadas: dos primeras etapas que, en cierta forma, resultaron ser pendulares, y una tercera etapa que pareciera identificar a la mayoría de los países de la región en una etapa de búsqueda de identidad propia o del justo medio entre las dos etapas anteriores. En las tres etapas, en mayor o menor medida, se evidencian varios casos de divergencias entre lo que dice la letra de la ley y lo que es su política o aplicación práctica.
Estas tres etapas podríamos resumirlas de este modo:
En estas breves líneas intentamos hacer un escuetísimo racconto de las principales etapas globales y regionales de la historia del derecho y la política de competencia. Por supuesto, esta materia merecerá estudios serios y comprensivos para poder brindar mayor luz a la historia y los principios que subyacen y alimentan al derecho y la política de competencia de la actualidad.
En estas breves líneas, nuestro objetivo es muy humilde, intentando invitar a que otros autores, con esfuerzo y dedicación se zambullan en la aventura de intentar entender qué nos dice hoy la historia de esta materia y generar esa conversación que debe existir entre el ayer y el hoy, a los efectos de imaginar y diseñar un mejor futuro.
A inicios de 1900, con anterioridad a la sanción de la Ley 11.210, existieron en Argentina varios proyectos de ley orientados a la represión de los monopolios que no se convirtieron en ley.[5]
La historia legislativa latinoamericana en materia de competencia, nació con la primera ley de competencia sancionada en Argentina en 1923: la Ley 11.210 de “Represión de la Especulación y de los Trusts”.
La Ley 11.210 tuvo inspiraciones similares a las que pocos años antes habían motivado a la Ley Sherman de Estados Unidos. En una versión más latina y criolla, lo que en Estados Unidos fue el poder de pocas corporaciones que controlaban los ferrocarriles o el petróleo, en Argentina se trató de los trusts de las industrias del vino, harina, carne, azúcar, cal, papa, petróleo y derivados.
En 1918 se creó la Comisión Investigadora de los Trusts[6] en la Sesión de la Honorable Cámara de Diputados del 10 de enero de 1918, a raíz de que en la discusión del proyecto de ley del impuesto a la exportación de harina, el Diputado Nicolás Repetto propusiera “el nombramiento de una comisión que investigara si los capitales de la industria molinera del país operaban o no como un trust”. Con apoyo de varios Diputados, la Cámara resolvió crear una comisión investigadora para que comprobara si las industrias de la harina, azúcar, vino, petróleo, carne y los demás artículos estaban organizadas en trusts y que, en tal caso, proyectara la legislación pertinente.
La investigación de la Comisión no se restringió a la comprobación de la existencia de esos trusts, sino que además indagó sobre las tendencias y prácticas que conducían a la combinación de capitales y empresas, tendientes a crear y mantener un monopolio artificial en diversos ramos de la producción y del comercio. Finalmente, organizó sus propuestas de “lo que es necesario hacer para librar la producción y el comercio del monopolio” en cuatro órdenes principales. El cuarto orden de estas propuestas, incluyó limitar los abusos del derecho de propiedad, mediante legislación antimonopólica, expresada en un proyecto de ley compuesto de 16 artículos, proyecto que unos años después y luego del trámite legislativo correspondiente, se sancionó como la Ley 11.210.
Esta ley tenía un corte netamente penal, estableciendo figuras delictivas y penas de prisión. De escasa aplicación, fue sucedida por la Ley 12.906, sancionada en 1946, que penaba conductas de variada especie, y preveía sanciones de prisión de uno a seis años, importantes multas económicas, y sanciones complementarias (como la pérdida de concesiones, privilegios o prerrogativas, el retiro de la personería jurídica, la inhabilitación para ejercer el comercio y la inhabilitación de funcionarios públicos). Su aplicación estaba a cargo del Poder Ejecutivo.
Pese a que la Ley 12.906 tuvo como propósito corregir las dificultades de aplicación efectiva que tuvo su antecesora, ello no se logró, manteniendo un grado casi insignificante de aplicación de la misma: bajo la vigencia de cada una de ambas leyes, no fueron más de dos casos los que obtuvieron sentencias condenatorias.[7]
Esta ineficacia de la Ley 12.906 llevó a que su sucesora, la Ley 22.262, sancionada en 1980[8], tenga un enfoque totalmente renovado del tema en Argentina. Esta ley se inspiró principalmente en el derecho y jurisprudencia de Europa y España, incorporando diversos conceptos jurídicos incluidos en dichas normas, así como un diseño institucional nuevo que amplió las competencias del organismo administrativo (Secretaría de Comercio) y creó la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (también como organismo administrativo).
Una importante reforma tuvo lugar en 1999, a través de la sanción de la Ley 25.156, que creó una autoridad independiente, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) -que nunca se puso en funcionamiento- e introdujo un sistema de control de concentraciones en Argentina.
Una desafortunada reforma tuvo lugar en 2014, a través de la Ley 26.993, que abolió el TDC e introdujo algunas reformas poco convenientes a la Ley 25.156.
Finalmente, en 2018 se sancionó la ley actualmente vigente, la Ley 27.442, que incluye cambios importantes, entre otros: (i) institucionales, mediante (a) la creación de una nueva autoridad, la Autoridad Nacional de la Competencia (la “ANC”), más independiente y con facultades renovadas, que a la fecha no ha sido puesta en funcionamiento[9], y (b) la creación de una Sala Especializada en Defensa de la Competencia en la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial Federal para la revisión judicial[10]; (ii) de disuasión, mediante (a) la actualización y el incremento significativo de las sanciones aplicables, con criterios de determinación de las mismas más gravosos a los establecidos por su antecesora, la Ley 25.156, (b) la creación de un moderno programa de clemencia y (c) el establecimiento de nuevas normas para la reparación de daños producidos como consecuencia de conductas anticompetitivas; y (iii) de optimización de recursos, mediante (a) el establecimiento de un verdadero control previo de concentraciones económicas, lo que corrige los incentivos para este tipo de controles; y (b) la actualización y el mejoramiento del método de cálculo de los umbrales de notificación de dichas concentraciones.
En estos últimos años, existieron algunos intentos por modificar la Ley 27.442, uno que tuvo parcial tratamiento legislativo en 2020[11]; y otro, incluido en el llamado Proyecto de Ley Omnibus, que propuso el Presidente Milei, a pocos días de asumir la presidencia en diciembre de 2023[12], pero que no llegó al recinto para su tratamiento. Ninguno de ambos proyectos prosperó, y la Ley 27.442 sigue plenamente vigente, quedando pendientes de implementación algunos de sus principales institutos, como ser la puesta en funcionamiento de la ANC.
A modo de conclusión, podríamos decir que la historia argentina de la libre competencia ha sido pendular, de grandes avances y enormes retrocesos. En este contexto, consideramos que es muy importante que, de una buena vez, se respete el diseño institucional creado por el legislador. De suceder ello, estaremos a la puerta de una etapa importante en la historia del derecho y la política de competencia en Argentina.
Al momento de escribir estas breves reflexiones, se abre una nueva ventana de esperanza en la materia en Argentina. Ojalá estemos a la altura, cada uno desde el lugar que le compete, o Dios y la Patria nos lo demandarán.
[1] Publius Vergilius Maro, poeta latino (70-19 a.C.), Verso 490, del Libro 2, de “Georgica”; https://latin.packhum.org/loc/690/2/1/22567-22607@1#1. La segunda mitad de la frase, «rerum cognoscere causas», es el lema de la LSE – London School of Economics and Political Science (https://www.lse.ac.uk/about-lse/introducing-LSE?_gl=1*rxyaws*_ga*NDIzNDc0MTMuMTcxNTI3NjE4Mw..*_ga_LWTEVFESYX*MTcxNTI3NjE4My4xLjEuMTcxNTI3NjI0Ni42MC4wLjA), entre otras prestigiosas casas de estudio alrededor del mundo.
[2] Barry Hawk, Antitrust and Competition Laws, Juris Publishing (2020). En este libro, el Prof. Hawk realiza un análisis muy exhaustivo de la historia del derecho y la política de la competencia, incluyendo diversas fuentes, citas y documentos históricos, que permiten indagar más en profundidad cada etapa de las allí descriptas. Barry Hawk presentó su libro en el IDC – Instituto de Derecho de la Competencia, el 17 de junio de 2020, con una presentación en la que resume los aspectos más relevantes de su libro, que puede verse nuevamente en el canal de YouTube del IDC: https://youtu.be/ZWxB6TnsJf8?si=uxxpRGY7pZHr5Edo
[3] Esta historia nació con la primera ley de competencia sancionada en Argentina en 1923, la Ley 11.210 de “Represión de la Especulación y de los Trusts”.
[4] Esta etapa es la que se conoce como la del “Consenso de Washington”.
[5] Entre otros, vale destacar el de los diputados Carlos y Manuel Carlés (1909), el elaborado por una comisión designada por la Cámara de Diputados (1913), el del Poder Ejecutivo (1913), y el de otra Comisión de la Cámara de Diputados (1917).
[6] Sesión de la Honorable Cámara de Diputados del 10 de enero de 1918, que comenzó funcionando con el Diputado Rodolfo Moreno como Presidente; luego, con la renovación de la Cámara de Diputados, el Diputado Juan Bautista Justo pasó a presidir la Comisión. La investigación de la Comisión no se restringió a la comprobación de la existencia de esos trusts, sino que además indagó sobre las tendencias y prácticas que conducían a la combinación de capitales y empresas, tendientes a crear y mantener un monopolio artificial en diversos ramos de la producción y del comercio. Finalmente, organizó sus propuestas de “lo que es necesario hacer para librar la producción y el comercio del monopolio” en cuatro órdenes principales. El cuarto orden de estas propuestas, incluyó limitar los abusos del derecho de propiedad, mediante legislación antimonopólica, expresada en un proyecto de ley compuesto de 16 artículos, proyecto que sirvió como borrador inicial de la que luego se sancionó como la Ley 11.210.
[7] Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia, Ed. Heliasta (2005), Tomo 1, p. 88 y ss.
[8] La Ley 22.262 tuvo numerosos proyectos que le precedieron pero que no llegaron a ver la luz. Entre todos ellos, es destacable el proyecto de la comisión que presidida por Enrique R. Aftalión, que incluyó varias de las tendencias que luego se materializaron en la Ley 22.262, y que continuaron presentes en las leyes que la sucedieron (las 25.156 y 27.442).
[9] Entre mayo y diciembre de 2019, se llevó adelante el concurso público de antecedentes y oposiciones para la selección de los miembros de la ANC. Lamentablemente, luego del envío de los siete candidatos elevados por el Poder Ejecutivo, quedó pendiente la aprobación de los mismos por el Senado, último paso para su efectivo nombramiento. Desde entonces, no volvió a llamarse a nuevo concurso para conformar la ANC.
[10] El 22 de agosto de 2018, la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, publicó en el Boletín Oficial el llamado a Concurso Público de Oposición y Antecedentes, para cubrir los tres cargos de Vocal en la Sala Especializada en Defensa de la Competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial Federal de la Capital.
[11] Llegó a tener tratamiento en la Cámara de Senadores el 4 de febrero de 2020, pero luego perdió estado parlamentario. Se intentaban reformas inconvenientes, proponiendo volver a una autoridad totalmente dependiente del poder político de turno.
[12] Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida, presentado el 27 de diciembre de 2023, que proponía cambios inconvenientes, innecesarios e innoportunos, derogando la Ley 27.442. El texto original, puede consultarse aquí: http://www.saij.gob.ar/proyecto-ley-bases-puntos-partida-para-libertad-argentinos-proyecto-ley-bases-puntos-partida-para-libertad-argentinos-nv40785-2023-12-27/123456789-0abc-587-04ti-lpssedadevon. Finalmente, la noche del 24 de abril de 2023, se eliminó del proyecto el capítulo referido a las normas de libre competencia. Nuestra opinión sobre este proyecto, la hicimos pública en reiteradas ocasiones, algunas en conferencias y comisiones, y otras por escrito; entre otras: Diario La Nación, 1 de enero de 2024: https://www.lanacion.com.ar/economia/libre-competencia-dentro-de-la-ley-todo-fuera-de-la-ley-nada-nid01012024/; CEDEF Masterlaw, 18 de enero de 2024: https://www.linkedin.com/posts/pablotrevisan_wolap-defensadelacompetencia-antitrust-activity-7152992942238904320-xj1p?utm_source=share&utm_medium=member_desktop; LinkedIn,1 de febrero de 2024: https://www.linkedin.com/posts/pablotrevisan_caperucita-y-el-lobo-desde-la-teor%C3%ADa-impepinable-activity-7154484142439571456-L2Hx?utm_source=share&utm_medium=member_desktop; Cámara de Sociedades, 4 de abril de 2024: https://www.linkedin.com/posts/pablotrevisan_sobre-caprichos-y-falacias-el-jueves-pasado-activity-7183459177812344832-If2H?utm_source=share&utm_medium=member_desktop