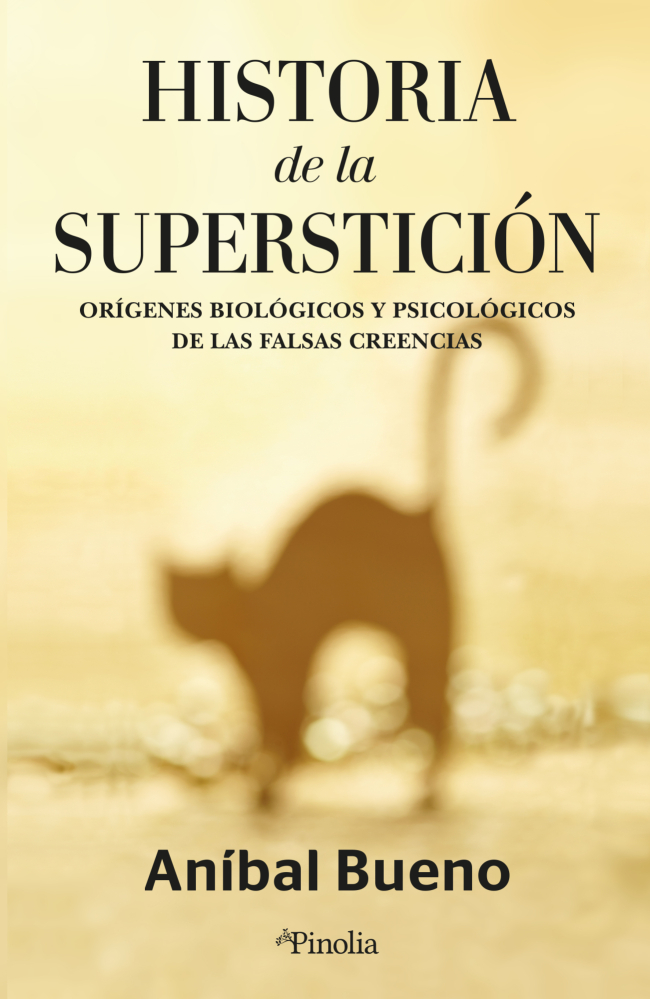¿Por qué creemos en lo irracional? La ciencia detrás de la superstición y el mito
Descubre en exclusiva un extracto del primer capítulo del libro ‘Historia de la superstición’ (Pinolia, 2024), una obra que te revelará los secretos de uno de los fenómenos más universales y persistentes de la humanidad.
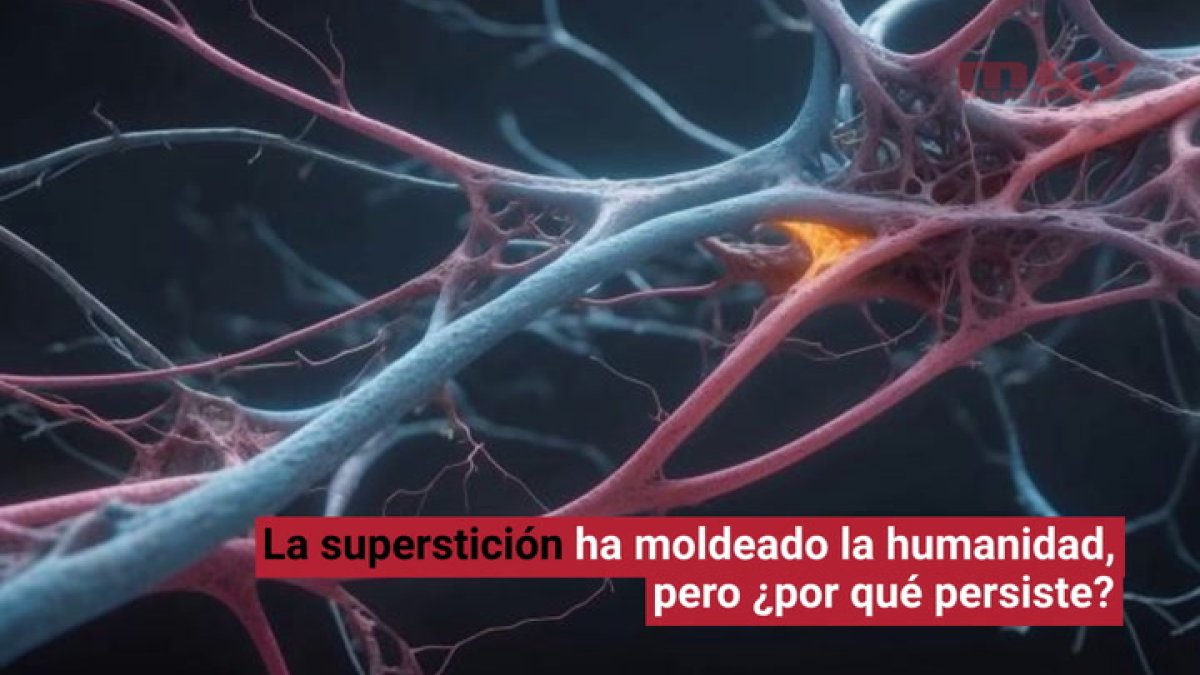
La superstición es un fenómeno universal que ha acompañado al ser humano desde sus orígenes. Se trata de una forma de interpretar la realidad basada en creencias irracionales, sin fundamento científico ni lógico, que atribuyen a ciertos objetos, acciones o acontecimientos un poder mágico o sobrenatural que puede influir en el destino de las personas.
¿Por qué somos supersticiosos? ¿Qué función tiene la superstición en nuestra vida? ¿Qué factores biológicos y psicológicos explican esta tendencia? ¿Qué relación hay entre la superstición y el mito? ¿Cómo ha evolucionado la superstición a lo largo de la historia y en las distintas culturas? ¿Qué supersticiones existen hoy en día en el mundo? Estas son algunas de las preguntas que intenta responder el libro ‘Historia de la superstición’, escrito por Aníbal Bueno y publicado por Pinolia.
Si deseas descubrir más, no te pierdas en exclusiva un extracto del primer capítulo, tan interesante como único.
Cómo percibimos y pensamos en mundo. Escrito por Aníbal Bueno
Homo sapiens es un término que proviene del latín y que, literalmente, significa ‘hombre sabio’. Y creo que así es, precisamente, como nos gusta vernos, como seres que se diferencian del resto de animales (siempre ha estado ahí la clave) en su capacidad de razonar, en su inteligencia.
Sin embargo, a lo largo de este libro abordaremos cuestiones que nos harán plantearnos si esto es realmente así. Si somos tan sabios como indica la etimología de nuestro género y como nos gustaría creer.
El matemático y filósofo francés Blaise Pascal definía al ser humano como un junco pensante: «El hombre no es más que un junco, el más endeble de la naturaleza, pero es un junco pensante». Pascal afirmaba que el universo podía destruir fácilmente al ser humano con cualquier nimiedad. Pero, aun así, aun pereciendo, en esos últimos instantes de su vida el hombre sería más noble que aquello que lo destruye, pues él sabría que está muriendo mientras que el universo en sí mismo no posee consciencia, no tiene la más mínima idea de la superioridad que tiene sobre el ser humano.
Multitud de pensadores, filósofos, científicos y teólogos han ahondado en esta idea que expresaba Pascal de que, pese a su fragilidad, el ser humano es excepcional por sus capacidades cognitivas. Bien por su inteligencia, por su consciencia, su metaconsciencia o por su extraordinaria habilidad para razonar. Es común que encontremos en libros de primaria deniciones que proponen al ser humano como un animal racional, como si fuese ese hecho en concreto el que nos hiciese especiales respecto al resto de compañeros en la aventura evolutiva. ¿Pero cómo de racionales somos realmente?
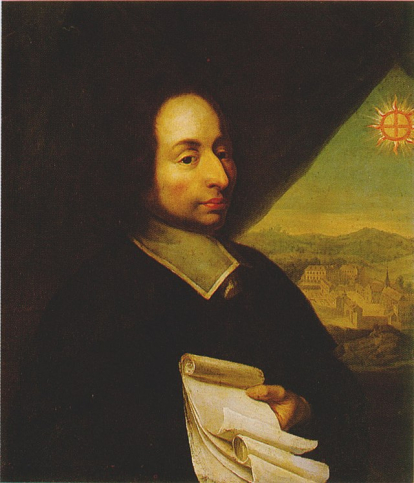
La imaginación lo decide todo, según el filósofo Blaise Pascal. Fuente: Wikimedia Commons
Michael Shermer, escritor e historiador estadounidense especializado en temas científicos y fundador de la Skeptics Society, asegura que nuestro cerebro es un órgano del que hacemos uso para interpretar la realidad, pero que esa interpretación no está concebida evolutivamente para ser precisa, sino útil. Y ahí está, sin duda, la clave a la hora de evaluar nuestra inteligencia y capacidades cognitivas: en asumir que el proceso evolutivo nos ha dotado de unas herramientas biológicas con nes cognitivos lo más útiles posibles, para las circunstancias en las que nos hemos desenvuelto, pero no perfectas ni infalibles. Tampoco adaptadas a todos los devenires que hemos experimentado a lo largo de los siglos. De hecho, algunos de los defectos que presenta nuestro cerebro a la hora de interpretar la realidad se deben, precisamente, a que biológicamente ha sido más práctico o eficiente que así fuese.
Shermer, en el segundo prólogo de su obra Por qué creemos en cosas raras, argumenta lo siguiente:
Los humanos somos animales en busca de patrones, de hábitos. Buscamos sentido en un mundo extraño, complejo y contingente. Pero, además, nos gusta contarnos historias y llevamos miles de años apoyándonos en mitos y religiones que nos proporcionan modelos de sentido: de dioses y de Dios, de seres sobrenaturales y de potencias místicas, de la relación de unos seres humanos con otros seres humanos y con sus creadores, y del lugar que ocupamos en el cosmos.
Analizaremos lo crucial que resulta la percepción que tenemos de nuestro lugar en el universo y de cómo en torno a esa piedra angular se conforma la cosmovisión propia de nuestras culturas y, a su vez, la forma en la que pensamos y aceptamos argumentaciones y mitos.
Con relación a todo esto, Daniel Kahneman, psicólogo y Premio Nobel especializado en toma de decisiones y racionalidad humana, afirmaba que «no somos seres racionales por naturaleza, y no lo somos porque evolutivamente ha sido positivo no serlo». Por su parte, el Dr. Antonio Diéguez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga, nos deja la siguiente reflexión:
La idea compartida por estas disciplinas [psicología evolucionista, paleoantropología cognitiva, ecología cognitiva, etología, paleoneurología, etc.] es que las capacidades cognitivas en animales y seres humanos son un rasgo fenotípico que puede explicarse como una adaptación al medio, resultado de la selección natural. Es decir, estas capacidades cognitivas habrían evolucionado a lo largo del tiempo de modo que pudieran efectuar de forma cada vez más eficiente sus funciones específicas, incrementando con ello la eficacia biológica de los organismos.
Toda evidencia apunta en la misma dirección: tanto nuestra inteligencia como nuestra capacidad de razonamiento son fruto de un proceso evolutivo que nos ha llevado al momento en el que nos encontramos. La forma en la que interpretamos el mundo, nos generamos un esquema conceptual del mismo y derivamos conclusiones está asociada a nuestra posición dentro de este proceso biológico, como el resto de nuestras características. Pensar como pensamos nos ha sido tremendamente útil en el entorno en el que hemos tenido que sobrevivir. Seguramente no solo útil, sino de una importancia crucial para haber conseguido el éxito que tenemos como especie. Pero es importante destacar también que este mecanismo de interpretación del universo con el que estamos dotados no es perfecto, como ninguna característica derivada de la evolución lo es. Como señala el antropólogo estadounidense Alan Mann: «La evolución no produce perfección, produce función».
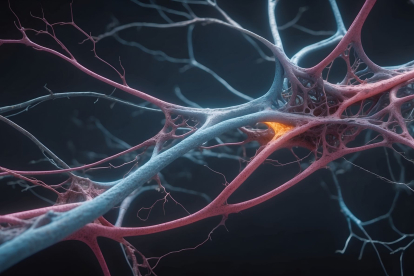
Hay muchos factores que tienen más peso en la inteligencia que el simple tamaño del cerebro. — Gerd Aitmann / Pixabay
Y es que, tal y como desgrana el científico estadounidense Nathan H. Lents en su obra Human Errors: A Panorama of Our Glitches, from Pointless Bones to Broken Genes, nuestro cuerpo, así como el de todas las especies vivas, está lleno de errores, debido, precisamente, a la forma en la que actúa el proceso evolutivo. Puesto que las mutaciones que producen nuevas características están basadas en las estructuras preexistentes, la capacidad de rediseño es muy limitada; un pequeño cambio genético que produzca una mejora en forma de ventaja adaptativa prosperará, arrastrando consigo el correspondiente armazón con toda la estructura previa, sin que exista mucha posibilidad de descartar aquello innecesario o imperfecto.
El cuerpo de los seres vivos está lleno de imperfecciones, tanto en lo relativo a sus características físicas como a las psicológicas y cognitivas. Algunos de los más flagrantes fallos de «diseño» de los que adolecemos los humanos a nivel físico son, por ejemplo, la posición de los genitales, especialmente en las mujeres, muy cercanos al recto y aparato urinario, lo que produce frecuentes infecciones; la faringe compartida por el sistema digestivo y respiratorio que en muchas ocasiones puede derivar en asfixia al ingerir alimentos; las muelas del juicio, pues carecen del espacio suficiente para desarrollarse sin producir dolores, debido a que el aumento del tamaño cerebral nos dejó una mandíbula más corta. Mención especial merece el momento en el que adoptamos el bipedismo, que nos permitió ventajas como disponer de las manos libres para el uso de herramientas, ser capaces de realizar prolongadas carreras o la capacidad de alzar la vista por encima de la vegetación, pero que trajo consigo una columna vertebral no adaptada a la posición vertical, con discos apilados que tienden a chafarse y producir dolores. Por su lado, la pelvis se vio obligada a sufrir una serie de modificaciones para soportar más peso, las cuales redujeron el canal del parto, teniendo como consecuencia que el dar a luz se convirtiese en un proceso más doloroso y arriesgado, siendo históricamente para nuestra especie un momento de alta mortalidad para madres y niños. Esta estrechez en la pelvis, junto con un momento evolutivo en el cual nuestra especie aumentaba considerablemente su tamaño cerebral, hizo que la única solución biológica viable fuese dar a luz a individuos prematuros, pues se convirtió en misión imposible el desarrollar completamente el encéfalo dentro del vientre materno. Los seres humanos somos uno de los mamíferos que nace cognitivamente más inmaduro. Venimos al mundo muy indefensos y necesitamos cuidados y protección de una manera especialmente intensa. No hay más que ver que un potro es capaz de ponerse en pie tan solo una hora después de nacer y a las dos horas ya puede correr. Los humanos damos los primeros pasos entre los nueve y los doce meses.

La braquiación pudo proporcionar preadaptaciones al bipedismo. Foto: Elmvilla/iStock
Estos ejemplos muestran imperfecciones del proceso evolutivo que evidencian aquella armación de Mann. La evolución no hace seres perfectos, sino útiles. Pues exactamente lo mismo ocurre con los elementos asociados a nuestra percepción, cognición, inteligencia y capacidad de raciocinio: no son para nada perfectos, son útiles.
A lo largo de los próximos capítulos analizaremos, precisamente, ese grupo concreto de carencias biológicas: las asociadas al funcionamiento de nuestro cerebro que nos llevan a formarnos una percepción errónea del mundo. Características que todos poseemos y que evolutivamente han cumplido una importante función, pero que también son imperfectas. Y esas imperfecciones son las grietas por las que permea el mito y la superstición. Hacemos referencia a las fallas que presentamos todos los humanos en cada una de las fases del proceso cognitivo que nos llevan a la formación de ideas sobre el mundo. Desde el primer paso, los distintos tipos de percepción, transitando por la aplicación de la lógica para llegar a conclusiones e incluyendo la forma que tenemos de razonar y aceptar verdades; presentando, por último, herramientas para paliar, en la medida de lo posible, estos errores cognitivos.